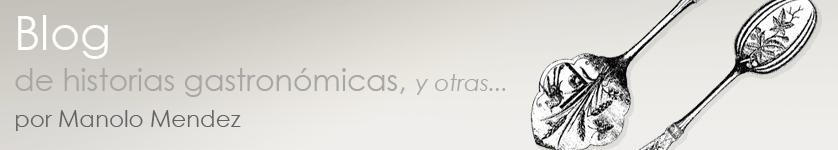65 años han pasado, se cumplen en estos días, de un suceso realmente escandaloso que suscitó una enorme expectación. Ocurrió el 23 de junio de 1946 en la piscina Molitor, de Paris: la presentación a los medios de la prensa de moda de un novedoso y atrevidísimo traje de baño para la mujer, cuyo creador, el modisto Louis Réard, había patentado tan sólo unos días antes, bautizándolo con el nombre de “bikini”, en razón de la isla polinésica donde veinte días antes –el 2 de junio- los Estados Unidos habían llevado a cabo su primer ensayo nuclear de la posguerra.
![]() |
| Louis Réard |
El nombre del pequeño atolón perdido en el Pacífico había ocupado espacio de atención destacada en todos los periódicos del mundo, y Réard no dudó en aprovecharlo para bautizar su invento. Sólo un problema tuvo que solventar: ninguna modelo quería exhibirse con el novedoso “bikini” para oficiar la presentación ante la prensa, hasta que al fin encontró quien quiso hacerlo: Micheline Bernardi, a quien no le importó demasiado, ya que bailaba desnuda cada noche en el Casino de Paris.
Louis Rèard había dado en la diana definitiva de una moda, el minúsculo bañador de dos piezas, que iba a imponerse de manera inexorable e irreversible en los años siguientes. Desde luego, sí pudo reírse años más tarde cuando, retirado y millonario en Suiza, repasó algunos periódicos y algunas críticas de los santones de moda de aquel verano de 1946, cuando auguraban a la novedad un fracaso estrepitoso y una pervivencia tan efímera como el propio tamaño de la prenda, que Louis presentaba como “el bañador más pequeño del mundo”. Sin embargo, el bikini, en contra de estos augures pacatos, nacía sin duda para el éxito –aunque habría de pasar una dura transición hasta su lograr su generalización ordinaria-. La mujer y la sociedad, que aún mantenía la memoria fresca de las miserias de la guerra, ansiaba ganar decididamente cotas de libertad, también en las modas y en los usos del vestir. Y aquel invento del francés suponía un avance extraordinario: el cuerpo de la mujer no sólo ganaba espacio para el sol y el bronceado sino que -la enorme osadía-, sacaba a la luz la desnudez de uno de los más grandes tabúes mantenidos durante siglos: el ombligo.
![]() |
| Micheline Bernardi |
Louis Réard podía, en efecto, alardear de poner en el mercado de su tiempo, como novedad -y de muchos siglos atrás-, “el bañador más pequeño del mundo”. Sin embargo, hubiera mentido si lo proclamado en su eslogan hubiera sido “el bañador más pequeño de la historia”, porque hete ahí que la historia es muy larga y, por serlo, está llena de sorpresas y de acusadas paradojas. Este bikini escandaloso que Réard presentaba en 1946, no era ni un punto diferente ni más atrevido que los “dos piezas” que utilizaban ya las romanas del viejo imperio para sus baños en el mar toscano. Mujeres “en bikini”, perfectamente homologable en su forma y tamaño con el de uso actual, aparecen retratadas de esa guisa en frescos de Pompeya.
![]() |
| Bikinis pompeyanos |
Curiosa y tristemente, con la caída del Imperio Romano y la extensión del Cristianismo, la Alta Edad Media proscribió toda exhibición, por mínima que fuera, del cuerpo de la mujer. Los baños, y hasta el propio aseo, quedaron arrumbados, y el mar volvió a ser lugar tenebroso y hostil para un largo periodo de siglos.
Por el mar llegaban las invasiones y las razzias normandas y sarracenas. Los pueblos huyeron de su orilla, que se suponía insalubre, e instalaron las villas y ciudades a una distancia prudencial. Las gentes olvidaron hasta la habilidad de nadar. La inmensa mayoría de las marinerías de los siglos XVII y XVIII, y hasta aún de épocas bastante más recientes, no sabían nadar. Todo se había olvidado: los beneficios reconocidos de la clásica Talasoterapia –Thalasa, mar en griego, y terapia, tratamiento-, es decir, las curas a base del agua de mar.
De Aristóteles se recogió y recuperó casi todo, menos su encendida defensa de la bondad de los baños de agua fría de mar seguidos de un baño de sol. Hipócrates y Galeno también dejaron buenas muestras de la salutífera recomendación de las inmersiones marinas. Pero los tiempos derivaron hacia lo cutre y oscuro. Y el Cristianismo anatemizó los baños de mar, y aún hizo más: desaconsejó, por tentadores y pecaminosos, toda clase de baños.
Durante siglos y hasta época muy reciente el mar sólo se vio y sirvió para navegar y para pescar. El regreso de las gentes a su orilla, movidos por un único y simple afán lúdico, tuvo un progreso muy lento, especialmente lastrado por la beligerante resistencia de la moral al uso, la religión y las costumbres. No obstante, aunque muy lentamente, algo se fue avanzando a partir del primer tercio del siglo XIX.
Tanto era el olvido, que había que inventarlo todo de nuevo, empezando por el indumento propio para el baño, que había desaparecido desde la caída del Imperio Romano. El gran hito que hizo volver la mirada y la atención de la sociedad hacia la orilla del mar fue decisión de Napoleón III y de la emperatriz Eugenia de Montijo de pasar una temporada del verano de 1854 en la playa de Biarritz. Su ejemplo resultó determinante, y con ellos puede decirse en propiedad que nació el “veraneo”.
![]() |
| traje "Bloomer" |
Aquellos primeros baños en el mar se hacían con un complejo protocolo de infinita prudencia, y revestidos hombres y mujeres con una suerte de amplios camisones largos hasta los pies. Hacia 1880 en Francia empezó a generalizarse el que podemos considerar como primer modelo ad oc de traje de baño femenino. Consistía el tal en unos amplios pantalones bombachos al estilo turco, abrochados a la altura de los tobillos, y sobre los que se llevaba una falda corta hasta las rodillas. Realmente, este modelo, llamado a perdurar durante décadas, no era otra cosa que una adaptación de una prenda que había sido lanzada en Norteamérica, en 1851, por Amelia Bloomer, propietaria y directora de un periódico que se batía en el campo de la lucha por la emancipación de la mujer. El modelo acuñado en Francia, según esa inspiración, no dejó de reconocer tal origen, pues popularmente fue conocido y bautizado como “traje Bloomer”. Este conjunto, tan típico en los viejos grabados y en las fotografías sepia de los primeros años del siglo XX, con las oportunas “reducciones” que en él se fueron produciendo, fue el traje de baño típico de la “belle epoque”.
Aquí en España, el ejemplo de la osadía de la Montijo no tardó en ser copiado por Isabel II, que eligió para su baño la playa de San Sebastián. El baño de mar acabaría por generalizarse en los tiempos de su nieto Alfonso XIII y la reina Victoria, quienes acabaron por dar la pauta definitiva al veraneo asociado a la náutica y al disfrute del ancho mar en las playas cantábricas. El nuevo gran hito, el paso de avance, viene a producirse como resaca de la Gran Guerra, cuando, en los años veinte, hace su aparición, tímidamente, como siempre, el “maillot”, el bañador de una sola pieza, funcional y ajustado al cuerpo, que deja al aire buena parte de las piernas femeninas, a la vez que perfila, aunque sin subrayar, el contorno del cuerpo.
![]()
Como era previsible, este “maillot” provocó tremendos escándalos, y los puritanos de la época atacaron ferozmente la impúdica desnudez que descubría; casi tanto como el uso que en algunas playas empezó a hacerse, tímidamente también, de permitir la promiscuidad de hombres y mujeres bañándose juntos y a un tiempo, cuando lo que la moral, y la decencia, aconsejaban era, por supuesto, acotar zonas diferenciadas para uno y otro sexo, y hasta horarios distintos, nunca concurrentes.
![]() |
| Coco Chanel |
Una gran revolución estética tuvo lugar a partir de los años 30, cuando Cocó Chanel apostó abiertamente por el cutis atezado y moreno. A partir de entonces, la tez pálida, las carnes nacaradas y la láctea blancura como canon de belleza pasaron a la historia. Para tomar color era precisa la insolación, y que ésta alcanzara a la mayor parte del cuerpo: los hombres adoptan el “slip”, y las mujeres recortan los bañadores tanto por arriba como por abajo, escotes e ingles salen a la luz. Este bañador, cada vez más atrevido, desde los años cincuenta y sesenta –aquí en España algo más tarde por la enconada represión del franquismo- empezó a generalizarse en todas las playas.
![]()
El fenómeno del turismo masivo, a partir de los años setenta, fue su gran impulso y determinante revulsivo. Los bikinis en las playas, y las faldas en las calles, menguaron progresivamente su tamaño. La reducción de la escala era ya imparable, y llegó el “monokini”, es decir, sólo el slip, y aún éste cada vez más escueto, cuando los brasileños ofrecieron el “tanga”, y los hawaianos, apurando apurando al límite, el “string”, dos únicas cintas que reducían todo el invento a una breve y justa hoja de parra en la parte delantera, y apenas un hilo entre los glúteos, por detrás.
![]() |
| Agnes Sorel |
Y en éstas estamos; y así de fresco y sugerente se nos ofrece el presente verano. Si atendemos a lo que las últimas pasarelas vienen anticipando, el siguiente paso que se anuncia perfila una mujer con los senos en libérrima exposición, o ligerísimamente velados en el ordinario atuendo veraniego de calle (para la noche y en clave de fiesta ya no es novedad que extrañe demasiado). Si así llega a ser –y ojalá pronto-, como le ocurrió a Réard, quien tal patente podrá decir que ha promovido la moda “más desnuda del mundo”. Pero advertimos ya que mentirá si proclama como invención suya la moda “más desnuda de la historia”, porque ya se sabe que ésta, la historia, como antes decíamos, es larga y cargada de sorpresas, si se sabe buscar en ella. Y lo de exhibir sin rubor ni vergüenza el pecho de la mujer también es cosa antigua. Sin remontarnos demasiado, recordaremos aquí que, allá por el siglo XV, una dama, de nombre Agnes Sorel, a la sazón favorita de Carlos VII de Francia, puso de moda el llevar un seno descubierto, incluso en la Corte. Cierto es, según cuentan, que lo tenía perfecto, claro está, y así lo pintaron artistas de la época. Agnes era al parecer una mujer de un gusto exquisito en el vestir, y pasa por ser –además de pionera en esto del seno al aire- la primera mujer de Europa que lució diamantes tallados. Aquello del seno desnudo, ciertamente armó la marimorena, pero logró imponerse como moda común y frecuente durante años, como lo atestiguan los poetas Marot, padre e hijo, y Pierre Ronsard, quienes, muchos años más tarde, todavía elogiaban los senos desnudos como una cosa habitual en pleno siglo XVI.