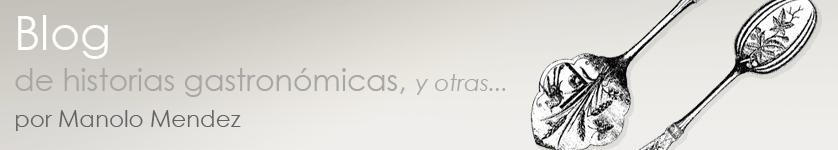El tránsito -qué oportuna palabra- entre octubre y noviembre nos sitúa cada año en el tiempo de evocación y memoria rediviva de los seres queridos que ya no están con nosotros. Por reencontrarnos con esa entrañable memoria de homenaje visitamos los cementerios, adonde acudimos con flores y húmedas bayetas para asear las lápidas y relucir los nombres de nuestros deudos.
En todo el orbe cristiano ocurre así, igual y del mismo modo en el fundamento, y con ligeras variantes en orden a la materialización escenográfica de este ancestral ritual. La fecha de esta cita con los muertos, que en su ortodoxia de calendario es, y sigue siendo, la del día 2 de noviembre (Día de los Difuntos), se ha visto adelantada, por mera practicidad laboral, a la festividad del día 1(Todos los Santos), pero poco más ha variado en orden a este cumplimiento anual. Donde sí se han operado enormes y muy substantivas mudanzas, y en un plazo temporal, además, ciertamente sorprendente, es en lo que podríamos convenir llamar como el propio “peso específico” de la muerte y de los muertos en la sociedad de nuestros días. Ese sentido social del luto, y con él y a su par de la fantasmagoría de los muertos y de la muerte, de tan secular arraigo en los ámbitos rurales, apenas pervive ya en la memoria; e incluso se ha disipado ya totalmente de la de los más jóvenes. La general proliferación de los tanatorios -benditos ellos- dejó atrás la macabra y agotadora costumbre de los larguísimos velatorios en el domicilio del difunto. Y todo vino a cambiar, radicalmente, con esa trascendental mudanza: aquellos corros de charla, animados siempre por generosas dosis de café y licores, dejaron de pronto de prolongarse hasta el alba; los recorridos para ir o para volver del compromiso dejaron de hacerse, a esas horas, a pie, por tenebrosos caminos; y el conocimiento y la cultura, en fin, dejaron también de rendir rédito de credulidad a tantas y tan recurrentes historias como las que tan bien se acomodaban a aquellas añejas escenografías y viejos rituales.
 |
| Cementerio de Ortigueira (A Coruña) |
Todo, en fin, al respecto cambió tanto, y tan rápidamente, que cuesta mucho mantener hoy en día que, por ejemplo en el caso de Galicia, pueda esgrimirse la pervivencia de aquella legendaria peculiaridad de ritos y costumbres que la hicieron tan propia y diferencial en el imaginario de las gentes en otro tiempo. Nada de toda aquella mitología queda, ciertamente, y yo me alegro infinito por ello. Perdura, probablemente sí, y hasta tal vez de modo inextinguible, un sentimiento íntimo peculiar y sutilmente diferente, acaso de honda raíz genética ancestral en nosotros los gallegos, pero que ya no asoma ni un ápice en orden a su manifestación externa. En eso, cabe decirlo así, el éxito de nuestra homogeneización y globalización ha sido total y completo, y en un plazo record, además.
Lo que sí nos queda, y es éste un hermosísimo patrimonio común, son las páginas literarias que el fenómeno inspiró. La peculiaridad de trato de los gallegos con el tenebroso mundo de la muerte tiene infinidad de reflejos magistrales, tanto en relatos literarios como en apuntes periodísticos. Precisamente es uno de éstos el que ahora traemos a colación, por que se vea, de una parte, la visión, infinitamente más cualificada que la mía, de un maestro reconocido en la auscultación de las claves sociales de Galicia, cual don Álvaro Cunqueiro, a quien, ya saben, este año homenajeamos doblemente, en el veinticinco aniversario de su muerte, y en el centenario de su nacimiento, y, por otra, por la posibilidad que el propio texto en cuestión nos depara de anotar ese fenómeno de la rápida aceleración vivida en orden la liquidación y superación de ritos y creencias que hemos apuntado. El texto en cuestión fue escrito, en 1979, para ser hablado, en las charlas radiofónicas que por entonces emitía RNE-La Coruña, dentro de la serie que don Álvaro protagonizaba en aquellos años bajo el título de “Andar y ver por Galicia”.
 |
| Álvaro Cunqueiro |
De pronto, me anuncia una periodista su visita, y ya de entrada me dice que viene a que yo le hable de la muerte, como introducción a una mesa redonda que van a emitir por la radio. Qué pensamos de la muerte los gallegos. Esta es la cuestión esencial. Yo me quedo un poco turbado, y voy contando más bien confusamente lo que se me ocurre, y no salgo de los tópicos, la devoción gallega a las ánimas benditas del Purgatorio -alguien me dijo una vez que solamente en Galicia y en alguna otra parte de España se les llamaba «benditas» a las almas de los pecadores que están purificándose en el Purgatorio-; digo que la devoción a las ánimas, las «cofradías do oso» que estudió don Vicente Risco, la Hestadea, la Santa Compaña, el cabodano, tan importante como el funeral de córpore insepulto, y en algunas comarcas más, etc.
 |
| La Santa Compaña |
Y respecto al «cabodano», en el gallego que corre por ahí, se suele leer «o vinte cabodano do pasamento de Fulano», cuando lo correcto sería escribir «o vinte aniversario», porque «cabodano» tiene un significado muy concreto: las honras fúnebres al cumplirse el año de la muerte de Fulano o Mengano. Pero, volviendo al tema de la muerte, insisto en la creencia de que andan vagantes por el país las ánimas de los difuntos. Le recomiendo a la periodista la lectura de «El bosque animado» de Fernández Flórez, e intento explicarle la diferencia que parece existir entre la Hestadea y la Santa Compaña. A lo que entiendo, la primera es una procesión de almas que no pueden despegarse de la tierra porque han dejado de cumplir alguna promesa, alguna «obriga», y el encuentro con la Hestadea no es maléfico. Si la encontramos en un camino, no nos quiere llevar con ella, ni nos enferma el aire que la rodea.
Otra cosa, dicen, es la Santa Compaña, conjunto de almas vagabundas, envuelto en un aire frío, almas penitentes, que no han entrado en el Purgatorio, pero tampoco han ido al Infierno -aunque se diga que están “no Inferno frío”. El que encuentre la Santa Compaña debe prevenirse, no dejarse atraer por ella, encomendarse a Dios, evitar que la envuelva el aire helado ...Y no aceptar de un ánima la vela encendida que le ofrece. Se tienen noticias de gentes que han comenzado a enflaquecer, a marchitarse, a mucharse, y a poco han muerto, del aire misterioso y nefasto de la Santa Compaña. Que por otra parte es bien difícil de explicar por qué se le llama Santa. Quizá por la misma secreta razón que se le llamaba Benditas a las ánimas que sufren en el Purgatorio. Al Dante, en su Divina Comedia, no se le hubiese ocurrido semejante cosa.
Me explico como puedo acerca del sentimiento gallego de la muerte, cito a San Martín de Dumio y las supersticiones de los paganos antiguos del país, y remato diciendo que es buena cosa el saber que la muerte es la compañera de la vida, que cada uno lleva su muerte pareja, como cada uno lleva su ángel y, finalmente, que el que haya tantas historias en el país de aparecidos, quiere decir que se acepta una sobrevivencia después de la muerte; una sobrevivencia que no es resurrección, que este es otro tema, el gran tema. Los cuentos de gallegos que han vuelto a las proximidades de su casa y a sus leiras en figura de cuervo, y que yo he narrado alguna vez, han sido rehechos por mí sobre temas populares. Como historias de gallegos que quieren llevar en sus bolsillos papel y lápiz tinta, por si pueden mandar algún recado de ultratumba.
Supongo que una encuesta seria, daría por resultado que en Galicia se cree en la resurrección, con los mismos cuerpos y almas que tuvimos, como enseña la Iglesia. Y la devoción a las Benditas Animas, los petos de Animas que existen en Galicia, es claramente la ayuda a las almas que están purgando para que cuanto antes abandonen las llamas y salgan a las alegres alamedas del Paraíso. Un tío bisabuelo mío, regaló un pequeño retablo de las Animas del Purgatorio a una iglesia de la Pastoriza de Lugo; retablo obra de un escultor aficionado, constructor de cruceros, de esos cruceros de madera, tan pintados, que podemos encontrar por los caminos de la Terrachá. Y quiso que entre las Animas lo pusieran a él, con sus grandes bigotes, y la guerrera militar, con el número 6 del Regimiento de Saboya, al que perteneciera, en el rojo cuello. Quizá algunas de las otras Animas que lo acompañan en el retablo, eran gente amiga suya.
En fin, me quedo pensando si los gallegos tenemos un sentido de la muerte diferente del que tienen otros pueblos. Es casi seguro, aunque yo no sepa en qué pende la cosa. Una vez me contaron que un cura que había en Baroncelle, le decía a algún agonizante, que lo veía asustado:
-¡Non teñas medo, que hei rezar pra que te poñan no Purgatorio nunha corrente de aire!
Y parece que el asustado se moría tranquilo, pensando que iba recomendado al otro mundo, al Purgatorio de las vivas llamas. La misma encuesta de que hablábamos antes, daría por resultado que los que se van y los que se quedan, esperan encontrarse allá. Un tal Ventoso, de Villanueva de Lorenzana, solía decir, cuando se tocaban estos temas de últimas:
-¡Acolá enriba ten que haber feiras como aqui embaixo!
Ferias en una hermosa robleda, saludándose los amigos. No me atrevo a pensar que convidándose al pulpo ritual.