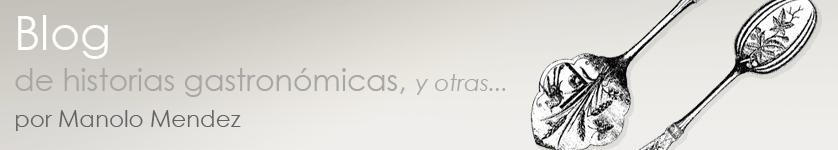La justicia es el pan del pueblo, siempre está hambriento de ella. (CHATEAUBRIAND)
domingo, 27 de febrero de 2011
sábado, 26 de febrero de 2011
Pepitoria y chilindrón
Del clásico recetario español rescataremos hoy la curiosa intrahistoria de dos platos de muy añeja raigambre; tanta, que la sola mención de su enunciado, a más de excitar nuestros sufridos jugos gástricos, evocará a la par resonancias de aquellas tumultuosas mezclas que fueron santo y seña de las mesas barrocas y medievales. Se trata de dos guisos íntimamente asociados a la cocina de las aves de corral -aunque dejemos constancia de que también es frecuente hallar este tipo de aderezo en la coquinaria de, prácticamente, todo el catálogo de piezas de caza, de pelo y pluma, y hasta en la de la sinuosa y viscosa anguila... Les contaremos hoy, del "pollo a la chilindrón", y de la "gallina en pepitoria".
Empecemos por recordar que gallos, gallinas y pollos han estado asociados al hombre como animal doméstico desde hace, cuando menos, tanto tiempo como el perro. El gallo, según los eruditos, procede de Oriente, donde todavía existen variedades en estado salvaje. A Europa llegó, ya domesticado, en una época relativamente tardía, como lo prueba el que las civilizaciones egipcias, babilónica y hebrea no tuvieran de él conocimiento. En los jeroglíficos no aparece, y tampoco se menciona en el Antiguo Testamento. Sí ya en el Nuevo, con varias referencias, como la del famoso canto del gallo de San Pedro. Y hay constancia abundante de que era un ave familiar tanto para los griegos como para los romanos. Tampoco existen indicios de su conocimiento en América antes de la llegada de los españoles. Allí, los indios, especialmente los de la América del Norte, a falta de gallos peleones, conocían y apreciaban una gallinácea de gran porte y emocionante caza, que los europeos bautizamos como "pavo".
Siguiendo aquí en Europa y en los tiempos primigenios, en los pueblos donde se domesticó, el gallo fue tenido durante mucho tiempo como animal totémico, símbolo de la fecundidad y el nuevo día. Entre los primeros cristianos, el gallo figura con insistencia en numerosos sarcófagos de las catacumbas, como emblema representativo de la Resurrección. Y ya en la Edad Media -oscura edad- los gallos de plumaje negro se vieron asociados con El Maligno, siendo utilizados por ello con frecuencia en muchas artes mágicas para las prácticas más perversas. Pero, vayamos ya a la cocina, y a esas dos preparaciones enunciadas, de tan noble solera y jugoso acento.
La pepitoria es, efectivamente, un plato de muy rancia solera, asociado a las mezclas a las que eran tan dados los cocineros medievales. De hecho, la palabra "pepitoria", además de mencionar este plato, viene a significar también "conjunto de cosas diversas y sin orden". En su acepción gastronómica, la palabra "pepitoria" significa "guisado que se hace con todas las partes comestibles del ave y sus despojos, y cuya salsa tiene siempre yema de huevo".
La pepitoria, con muy ligeras variantes, entra en la práctica totalidad de los recetarios tradicionales de toda España; sin embargo, su origen apunta con claridad a la vecina Francia, del francés arcaico "petite oie", que quiere decir "ganso pequeño", de lo que se infiere que, tal vez, fueron las primeras pepitorias las elaboradas con los menudillos de esas aves.
Muy probablemente, a los fogones hispanos llegó la pepitoria a través de Flandes. Aunque es de significar que muy pronto, al llegar aquí, esa formulación adoptó un carácter propio muy diferencial, al incorporársele dos características esenciales del "modo español", y que todavía hoy la distinguen: a saber, las yemas de huevo desleídas en el guiso, y el azafrán.
En cuanto al "chilindrón", se trata de una de las más genuinas formas ibéricas del pisto, que en Aragón ha obtenido franca carta de naturaleza. Al punto de que, aplicado a la cocina, chilindrón es, ciertamente, un aragonesismo. De hecho, se plantea la duda de si, en estricto sentido, debe, o debiera, decirse pollo "a la chilindrón" o "a la chilindrona". La razón es que, dicho en masculino, la palabra se refiere a un juego de naipes, muy popular en el siglo XVII, que se jugaba entre dos o cuatro personas. Es decir, en esta acepción "chilindrón" es "sota, caballo y rey", una dispersa y contradictoria mezcla. En femenino, "chilindrona" venía a ser una anécdota ligera, un equívoco picante, o un chiste que se cuenta para amenizar una conversación. Más o menos, lo que nosotros pretendemos con esta sabrosa "entrada” de hoy.
En general, y por resumir, "chilindrón" es un plato de muy acentuada raigambre aragonesa, en el que, junto con el pollo, que le da fundamento y raíz, triunfa el tomate y el pimiento, en compañía de aromáticos daditos de jamón curado. Buen provecho.
miércoles, 23 de febrero de 2011
Comer barro
Sí, barro, barro cerámico. Eso sí, de buena calidad, proveniente, a poder ser de zonas concretas, de buen prestigio, como el de Estremoz, en Portugal, el de la comarca de Tierra de Barros, en Badajoz, o, el preferido por las damas más refinadas, el que mercaderes especializados traían de Jalisco, de Chihuahua concretamente, en Méjico.
El gusto por la ingesta de barro fino, planteada así, como bocado de placer y refinamiento, está documentado desde muy antiguo; cuando menos, desde la califal Bagdad del siglo X. Y probablemente fue esa “vía árabe” la que trajo la costumbre a España. Aquí, ese barro, preferentemente el de color rojo intenso, se cocía en pequeños cacharros individuales, o búcaros, que eran los que concretamente se comían las damas, mordisqueándolos a pequeños trocitos, una vez ingerido el líquido que contuvieran. Tal costumbre generó incluso un nombre: “bucarofagia”, y, como les contamos, la tal práctica se puso muy de moda entre las damas de la corte española en el Siglo de Oro.
Según opinión de la época, la ingesta de este barro procuraba varios efectos, todos ellos de alto interés para las mujeres de aquel tiempo. Se creía que retrasaba la menstruación, y que disminuía su flujo. Les procuraba, además, una tez blanca, lo cual era entonces empeño de muy alto interés para las damas refinadas. Y también, por último, producía un cierto efecto narcótico, al parecer muy placentero, que llegaba a fijar una clara dependencia en las consumidoras; lo cual era el principal reparo que los confesores ponían a la costumbre. La Marquesa D’Aulnoy (a la que, recordarán, hicimos referencia en la entrada “Llevarse la comida”, del pasado mes de enero), en sus “Memorias de la Corte de España”, escribe: “…hay señoras que comían trozos de arcilla… tienen una gran afición por esta tierra… Si uno quiere agradarlas, es preciso darles de esos búcaros, que llaman barros; y a menudo sus confesores no les imponen más penitencia que pasar todo el día sin comerlos”.
Otra cronista de aquel tiempo, Sor Estefanía de la Encarnación, nos dejó otro testimonio substancioso, fechado en 1631: “…como lo había visto comer [el barro] en casa de la marquesa de La Laguna, dio en parecerme bien y en desear probarlo”. Y lo probó y “un año entero me costó quitarme de ese vicio”, si bien “durante ese tiempo fue cuando vi a Dios con más claridad”.
Esta curiosa práctica de la bucarofagia podría tener, incluso, una representación plástica excepcional, que vino a abrirse, como pista o teoría, en 1984, cuando tuvo lugar la última restauración del cuadro de “Las Meninas”, de Velázquez. La obra, una de las más admiradas del arte universal, pintada por el genial sevillano en el año 1656, había ocultado durante los últimos siglos, por el efecto del barniz envejecido, los detalles más pequeños, entre ellos, la composición real de la ofrenda que la infanta Margarita, personaje central del cuadro, recibe de manos de la “menina” (dama de compañía) doña María Agustina Sarmiento de Sotomayor, hija del conde de Salvatierra, una bandeja con un búcaro, presumiblemente con agua fresca perfumada, para refrescarse.
El caso es que hasta esa restauración que comentamos, la opinión general entendía que el recipiente en cuestión de la ofrenda era una jarrita de fino cristal, que parecía lo más propio, y ahora aparecía nítidamente la realidad de un modesto búcaro de barro, que, a más a más, se presenta sobre una fina bandeja (“azafate”, bandeja con pié) bañada en oro. Realmente, el contraste es, como poco, sorprendente.
Y ahí surgió la especulación y la polémica. Según algunos expertos en historia de la cerámica, el búcaro que se presenta en el cuadro responde justamente al modelo que en la época se usaba para la bucarofagia. La duda que se plantea es la juventud de la niña, que parece demasiado joven para que le fuera ofrecido, con el fin de comérselo después, el tal búcaro. No obstante, también nos hacen notar que el juego de miradas del cuadro nos permite ver cómo la infanta mira a su madre tras recibir el jarro, y cómo (presuntamente, porque ahí se ve muy poco) la reina le regaña con la mirada. Y se preguntan; ¿por qué? ¿porque el agua está demasiado fría, o porque es demasiado joven para iniciarse en una práctica poco recomendable?
En fin, que así se las gastaban con las vasijas de barro nuestras damas del Siglo de Oro. Y un apunte más, final. Obviamente, la ingesta (había muchas damas que se comían un búcaro al día) producía, además de los efectos profilácticos y narcóticos descritos, una inevitable toxicidad, un envenenamiento, por mercurio, plomo y arsénico principalmente. Y para ello también había un remedio médico curioso y no menos sorprendente: “tomar acero”, o “agua acerada”, es decir, beber agua en la que se había hundido una barra de hierro candente, que debía tomarse en ayunas. Así lo recoge, en 1606, Lope de Vega en “El Acero de Madrid”, en el que un músico canta:
“Niña de color quebrado, o tienes amor o comes barro”, y un criado, que finge ser médico, recomienda a la protagonista que “tome hasta media escudilla reposada de agua acerada”.
lunes, 21 de febrero de 2011
El vino, consuelo, inspiración y alivio
El vino consuela a los tristes, rejuvenece a los viejos, inspira a los jóvenes, y alivia a los deprimidos del peso de sus preocupaciones.
LORD BYRON
viernes, 18 de febrero de 2011
Galicia, país del marisco
Las rías gallegas ofrecen inmejorables condiciones para el marisco, las mejores del mundo, según opinión unánime de los biólogos internacionales y los expertos de la FAO. A pesar de que su consumo se viene realizando desde la más remota antigüedad, curiosamente hasta épocas relativamente recientes no se generalizó su aprecio gastronómico. De hecho, todavía hasta la medianía del pasado siglo, el consumo de marisco, así generalmente entendido (con la excepción casi única de langostas y ostras, que sí tenían demanda foránea), prácticamente estaba restringido a las propias poblaciones marineras, donde los mariscadores ofrecían sus productos de puerta en puerta, y no era infrecuente que en las tabernas portuarias se acompañara el marisco como tapa del vino. Todo eso, desgraciadamente, es hoy historia. Un giro auténticamente copernicano ha convertido en la actualidad al marisco en el manjar más caro y también el más exquisito.
Manjar carismático
Tiene el marisco la presencia de aquel que se sabe elegante. Posee un toque propio, carismático, que le hace destacar por encima de cualquier otro manjar. Es la coquetería de la vieira, con su concha “de diseño”, que le hizo merecedora de ser elegida por la Mitología como “seno de Venus”. Es la finura de la ostra, cuya sola evocación excita, según Balzac, las glándulas salivares; y algo más debe excitar en nuestro cerebro cuando ya los griegos y los romanos la consideraban afrodisiaca. Es la fuerte personalidad del percebe, al que Emilia Pardo Bazán señalaba como “manjar incivil, que no debe presentarse jamás cuando haya invitados a la mesa” (no se lució ciertamente demasiado ahí, en su proposición, nuestra ilustre paisana. Pero así eran los criterios de antaño. Qué diría hoy, al ver cómo ese denostado percebe alcanza las más altas cotizaciones en cualquier plaza).
En fin, que lo cierto y evidente es que, hoy por hoy, los mariscos -unos más y otros menos, pero todos, en general- ejercen un poder de seducción y convocatoria al que muy pocos se resisten. Tan pocos, como los escasísimos que hoy en día se mostrarán reticentes a la convocatoria de una mesa en la que se anuncie su presencia. De algún modo, es como si nuestro cerebro hubiera registrado la palabra marisco en un lugar de honor, y sólo con oírla nos envolviera una especie de ola de placer. El marisco, sí, recrea la sensación de felicidad, y recrea, casi como sinónimo, el mejor de sus escenarios: Galicia.
Galicia y el marisco, razones y porqués
La afinidad consustancial entre Galicia y el marisco es un hecho cierto y tangible que va más allá de la leyenda, de la propaganda o de la simpatía -que, también-: tiene un fundamento científico perfectamente avalado y estudiado. Y es que resulta, fíjense qué curioso, que la morfología física de las rías gallegas, y su ubicación en el lugar justo y preciso (de latitud, de temperatura del agua, de riqueza de placton) hace de las rías gallegas un entorno biológico singular, único en todo el planeta.
Con frecuencia se ha escrito, para cantar esta singularidad, que las rías gallegas fueron formadas por los dedos de la mano de Dios al apoyarse en la Tierra tras la creación. Y algo de eso puede haber, porque hasta se da la circunstancia (capital para lo que estamos hablando) de que en todas las rías, en su boca al mar, hay una, o varias, islas. Y esa es, precisamente, la ventaja que riza el rizo, porque tal circunstancia provoca, como la más feliz de las “trampas”, que el agua cargada de nutrientes que entra, por los lados, deje en mucha mayor proporción esa riqueza esencial dentro, y retorne luego muchísimo más ligera al salir. Es, en fin, un verdadero milagro, que propicia que nuestros mariscos se desarrollen muchísimo más, y muchísimo mejor.
A todos (los mariscos) les favorece por igual este singular fenómeno, aunque su efecto práctico es diferente en cada caso. En los llamados “bivalvos”, almejas, berberechos, ostras, vieiras, zamburiñas, mejillones, propicia una “velocidad” de crecimiento realmente extraordinaria. En el caso del mejillón, merced a ese prodigioso invento que son las “bateas”. Sepan ustedes que más del 75% de toda la producción mundial de mejillón se genera en Galicia.
En el caso de los crustáceos de concha dura, nécoras, cigalas, nocos, o bueyes, centollas, langosta, bogavante (o lubrigante, como también le llamamos nosotros), también su crecimiento y desarrollo opera allí más rápido, y con una peculiaridad añadida de alto interés para el consumidor, ya que esa riqueza de placton tan extraordinaria que comentábamos, confiere a nuestras piezas una nota, un “sello” distintivo, realmente eficaz, cual el de presentar los crustáceos genuinamente gallegos unos caparazones notablemente más oscuros que los de otras latitudes, al depositarse sobre ellos, por esa sobreriqueza de nutrientes, una suerte de “tapiz” de microalgas, que oscurece y atenúa (enverdece, podríamos decir) los caparazones de esos deliciosos bichos.
Y digo “bichos”, sí, porque hay que reconocer que la fealdad de su aspecto (aunque hoy lo tengamos tan asimilado al sibaritismo), es bastante notable. Los bueyes, las nécoras, y no digamos las centollas, realmente son “arañas”, en su imagen. De lo que cabe elucubrar el “hambre” que tendría aquel primer gallego que se decidió a echarlo a la hoguera, y a comérselo. Pero, claro, todo ello ocurrió hace miles de años.
Lo que es bastante más reciente –tanto, que yo guardo aún memoria de cuando ocurría- es el tiempo en el que el marisco no formaba parte, ni de lejos, de un menú formal o festivo que se pretendiera. Cuando su consumo era más bien ocasional, en las tabernas, y apenas nunca en las casas. Cuando, como ocurría en casa de mis abuelos en la víspera del patrón de la aldea, se llevaba el carro de bueyes al arenal, para cargarlo, en poco más de media hora, con varios sacos de berberechos que, de regreso, iban directamente al pote, para cocerse. Después, se cribaban esos berberechos: las conchas por un lado, y los “bichos” por otro. Lo curioso, y lo que hoy parecerá casi increíble, es que toda esa operación no tenía otro objeto que recoger las conchas; los “bichos” eran…para las gallinas. Lo que realmente se buscaba y se aprovechaba eran aquellas conchas para, machacándolas con los pies, y con mucha algarabía de jóvenes y niños, dejar el caminito de la carretera a la casa convenientemente “blanco”, para que luciera así en la fiesta patronal del día siguiente. ¡Ay, qué tiempos! Buen provecho.
Panoplia marisquera

Panoplia marisquera

Almeja fina. La más apreciada gastronómicamente, también la más cara, con diferencia. Propia para su consumo en crudo, al natural. Sobre un lecho de hielo picado, y un poco de limón, no necesita más.
Almeja babosa. La más parecida a la anterior; también de buena calidad. Ideal para su preparación "a la marinera". Morfológicamente, sus estrías radiales están menos marcadas, y ofrece algunas notas de color tendente al marrón.
Almeja japónica. Variedad oriental, como indica su nombre, introducida en Galicia en los años 70, no por su calidad, que es netamente inferior a las otras dos, sino por la rapidez de su crecimiento. Su color es más oscuro, tendiendo al marrón grisáceo.
Berberecho. Delicioso molusco, pleno de sabor a mar, susceptible de ser consumido en crudo, con unas gotas de limón, o la vapor, tras una brevísima cocción, la mínima necesaria para que se abran. Su nombre en gallego es "croque", y la empanada de ellos, todo un real bocado de placer.
Navajas y longueirones. Su hábitat es el interior de las rías, en los arenales donde viven enterradas. El sabor de la navaja es algo más fino que el del longueirón, más fuerte. Su diferencia de aspecto es apenas apreciable: en el longueirón, también de un bocado algo más duro, la concha es totalmente recta, en tanto que en la navaja se curva ligeramente.
Ostra. Quintaesencia del sabor marino. Antaño menudeaban los parques ostrícolas en las bajamares de las rías, pero hoy en día se producción mayoritaria se realiza en bateas. Las tan célebres francesas de Arcachón se hicieron con "semilla" importada de Galicia, Y no diré más.
Vieira. Devenida en emblema de Galicia y de su tradición jacobea, la vieira tiene hoy su principal solar en la ría de Arousa, donde la cultivan con auténtico primor. De su extraordinaria versatilidad culinaria ya les contamos en artículo aparte en este blog.
Zamburiña. En su apariencia viene siendo una vieira enana, pero sólo es éso, apariencia, porque su delicado sabor es muy propio y distinto. Al horno están excelentes, como lo están, aún mejor, si cabe, en empanada.
Mejillón. Si fuera tan caro como la almeja, o la ostra, competiría claramente con ellas, pero los gallegos, con ese maravilloso invento que son las bateas, han logrado multiplicar su cultivo de manera sorprendente: el 75% de la producción mundial de mejillón -se lo contábamos arriba- es gallega.
Bígaro. También conocido en gallego como "caramuxo". Va de humilde, pero tiene su aquel de sabor salobre, y su consumo es, sin duda, el más entretenido de todos los marisco. Cuézase, y enrístrese con el obligado alfiler.
Nécora. Ay, la nécora. Entramos ya en los crustáceos; y empezamos por el que para mí resulta el más sabroso. La finura de su carne, y su perfume, resultan incomparables. Para sacarle buen provecho, no obstante, hay que practicar un poco; estudiar su anatomía, y aprender a hurgar con eficacia en las celdillas de su cuerpo, para extraer de ellas esos mini-bocados deliciosos.
Bogavante. También conocido por nosotros como lubrigante. Cocido, a la plancha (lo mejor, si es de calidad), o en arroz caldoso, el bogavante es uno de los reyes indiscutibles de la mesa marisquera; siempre y cuando, claro está, sea fetén y genuino. Los foráneos, particularmente el negruzco canadiense, están muy lejos de lo que les estamos hablando; pero su filiación se evidencia con claridad, en la muestra en vivo: el nuestro tira más al verdoso grisáceo, con irisaciones sonrosadas y blanquecinas. El de fuera, particularmente ese canadiense, visto así en vivo pareciera que está de riguroso luto, por lo negro y apagado.
Langosta. Para muchos, la reina, particularmente por la firme textura de su cola. También los hay que no distinguen, siendo tan fácil, entre el bogavante y la langosta. En la foto queda muy claro: el bogavante amenaza con dos enormes bocas, en tanto que la langosta las tiene minúsculas, exhibiendo, a cambio, un par de largas y elegantes antenas, orientadas hacia popa.
Cigala. Vaya, pues se van agotando los adjetivos, porque para la plenitud de la cigala el de mayor ponderación acaso se nos quede corto. La delicada cigala es todo aroma y perfume, y el chupeteo de su cabeza, pura ambrosía. Muchos admiran las enormes, de gran porte, tal vez, sí, las mejores para la plancha, pero para una cocción justa y breve, las terciaditas no tienen igual.
Centolla. Decimos así, en femenino, porque a los gallegos nos gusta más; no sólo por la sonoridad, claro, sino porque las femias, que se distinguen claramente por su apéndice abdominal mucho más ancho y redondeado, suelen ofrecer un "caldo" más denso y abundante. Por lo demás, en el sabor de su carne no hay diferencia apreciable. Importa, eso sí, y mucho, el mes de su consumo; ya saben: los que tengan "r".
Buey de mar. O, como también le llamamos los gallegos, noco. Al igual que la centolla, y por la misma razón, las femias, si se puede elegir, son preferibles. Su sabor, intenso y pletórico, junto con su precio asequible, le hacen bocado de alto consumo.
Buey de mar. O, como también le llamamos los gallegos, noco. Al igual que la centolla, y por la misma razón, las femias, si se puede elegir, son preferibles. Su sabor, intenso y pletórico, junto con su precio asequible, le hacen bocado de alto consumo.
Camarón. Muchos -yo entre ellos- le tienen por el bocado marisquero más sibarita. Y es que el camarón gallego, sin desdoro de los otros, que los hay muy buenos, es singularmente especial. Su textura firme es auténticamente deliciosa; el sabor de su carne, ciertamente celestial. Sólo tiene, el camarón genuinamente gallego, un gravísimo defecto: el precio, que resulta totalmente prohibitivo para los escribidores de blog.
Santiaguiño. Uno de los crustáceos más genuinamente gallegos. Las espinas protuberantes que adornan el dorso de su caparazón recuerdan a la cruz de Santiago, de ahí su nombre. Su pesquería es muy escasa, ya que se trata de una especie en clara regresión y las capturas, muy tasadas, apenas pueden acometerse en un plazo de menos de dos meses, del 2 de julio al 31 de agosto. Su sabor, y su versatilidad culinaria, es excelente.
Percebes. Menudo colofón. Sin duda, la imagen marisquera más codiciada de Galicia. Un verdadero tesoro, de excelencia singular, sin parangón posible en ninguna otra latitud. Cocidos, muy tenuamente, es su única formulación posible, y su ingesta, siempre caliente y humeante. Luego, que nos digan que si los del Roncudo, o los del Ortegal ("de Cedeira", como muchos los conocen). Créanme que la posible diferencia no llega a apreciarse, al menos, en las tres o cuatro primeras bandejas... Y luego, qué más da, si ya hemos alcanzado el cielo.
miércoles, 16 de febrero de 2011
Los Amantes de Teruel
En la resaca de los edulcorados enamoramientos valentinianos, en los que andamos en esta medianía de febrero, venimos ahora a evocar una historia, a medias real y a más mítica, de la que fueron protagonistas, en la memoria legendaria, la pareja de enamorados más célebre y simbólica de nuestro país. Una historia romántica y trágica a la vez, de similar enjundia a las otras varias que la literatura recoge en otras latitudes, y cuya relación, o siquiera apunte, ocuparía de por sí todo nuestro espacio. En todo caso, podrían muy bien resumirse en tres parejas de universal conocimiento: los italianos Romeo y Julieta, los franceses Abelardo y Eloísa... y los españoles Diego e Isabel ...los celebérrimos Amantes de Teruel.
De las tres historias célebres, la que tiene un sustrato de apoyo histórico más sólido es, sin duda, la de nuestros amantes turolenses. Aún así, hay que reconocer que todas las tres tienen más adorno de leyenda, más de proyección literaria y acomodo mítico, que de historia real, cierta y constatable documentalmente. Son las tres, en definitiva –y no está mal que así sea- historias que triunfaron y trascendieron por su condición de arquetípicas del amor apasionado y desesperado. En el caso de los de Teruel, la historia que se cuenta es la siguiente.
Allá por los primeros años del siglo XIII vivían en la ciudad aragonesa de Teruel dos jóvenes; él, de nombre Diego Marcilla, era segundón de una familia noble local, aunque venida a menos en lo económico. Ella, Isabel de Segura, era hija de un hombre muy rico emparentado con la poderosa familia de los “Muñoces”.
Diego e Isabel se habían tratado desde niños, y con la adolescencia aquella familiaridad se transformó en amor. Cuando Diego pidió la mano de Isabel, el padre de ésta lo rechazó porque, según le dijo, no tenía suficientes medios de fortuna. El joven pidió entonces a la familia de su amada un plazo de cinco años para enriquecerse. Y así lo convinieron ambas partes, y, fiado en ese acuerdo, Diego marchó a la guerra. Según se cuenta, peleó en la batalla de las Navas de Tolosa, y luchó denodadamente después en tierra de moros, y hasta hay quien dice que marchó a las Cruzadas (aunque esto es improbable, porque en aquel tiempo no había ninguna, y la lucha contra el infiel en la Península todavía no tenía esa consideración).
 |
| Iglesia mudéjar de San Pedro |
Sea como fuere, lo cierto es que el mancebo Diego luchó y peleó denodadamente hasta lograr un inmenso botín, con el que regresó a Teruel justamente el último día en el que expiraba el plazo. Pero, al entrar ilusionado en la ciudad, conoció la amargura de lo que insólitamente había ocurrido: su amada acababa, ese mismo día, de contraer matrimonio con un miembro de la poderosa familia Azagra.
Al parecer, Isabel había consentido en tal matrimonio presionada por su padre, luego de que éste le asegurara que Diego no iba de cumplir la promesa y que nada se sabía de él. Probablemente mintiendo, le contó a la niña que los ojeadores y criados que había mandado en descubierta a los caminos de acceso a la ciudad, le habían informado que no habían visto a nadie en la ruta, y que era, pues, vana toda esperanza.
Ante tal panorama, Isabel accedió a la boda; no obstante lo cual, impuso una condición a su padre, que éste debería negociar con el novio. La tal condición no era otra que la promesa que su nuevo marido habría de hacerle, de respetarla al menos aquella primera noche. Y en esas estaban, en su cámara nupcial los recién casados, con el frustrado de Azagra ya dormido, cuando Diego, tras gatear por el muro, logra acceder al dormitorio por una ventana. El de Azagra no oye nada, y sigue dormido, ajeno a todo, en tanto el enamorado recrimina a Isabel que no le haya esperado ni siquiera veinticuatro horas. Roto el corazón, como última prueba para acceder a irse, Diego le pide a Isabel un beso, que ella le niega; lo que hace que el pobre de Diego caiga fulminado de dolor insoportable allí mismo.
 |
| Oleo del valenciano Antonio Muñoz Degrain (1884) |
Al día siguiente, durante el funeral del infortunado Diego en la iglesia de San Pedro, Isabel, enlutada y cubierta, se presenta en el templo desafiando a su propia familia, y en medio de una enorme expectación se arroja sobre el cadáver de su amado, y le da el beso que la noche anterior le negara. Tras hacerlo, también ella muere de amor. Impresionados y conmovidos por lo que acaban de presenciar, las dos familias sellan una paz temporal y deciden enterrarlos juntos. Y hasta aquí la leyenda, que juglares y trovadores habrían de cantar y recrear en su trágica secuencia y detalle durante varios siglos.
Un mito con fundamentos históricos
La historia podría muy bien haber quedado inscrita en la nebulosa de las leyendas sin fundamento real constatable. Y así puede que sea, ciertamente, en buena parte de su contenido. Pero bien decíamos que en este caso, aunque no suficientes ni determinantes, sí hay algunos apuntes históricos que dan fundamento a pensar que, al menos, los personajes en cuestión existieron realmente, y que el drama de su amor imposible también ocurrió, aunque tal vez en otras circunstancias menos románticas.
De la existencia y pugna enconada entre “Marcillas” y “Muñoces” hay prueba documental, como así consta en los archivos del concejo turolense, que recogen una curiosa disposición, ya por el siglo XV, en la que se delimitan las calles por las que pueden transitar los miembros de una y otra familia, junto con la anotación explicativa de que por varias veces el Concejo ha tenido que asumir a su costa la limpieza de la Plaza del Mercado, “que está –dice el legajo- inmunda de texas y piedras a causa de las bandosidades de Muñoces y Marcillas...”
 |
| El soberbio mausoleo de Juan de Ávalos |
También consta abundante documentación sobre los pleitos que mantuvieron durante años -décadas- estas dos familias por la herencia de doña Isabel. Y ahí asoma una duda, ya que, sin no llegaron a casarse, a qué plantear pleito por la herencia. De lo que muchos concluyen que acaso los amantes no eran novios ni prometidos, sino marido y mujer. Y que el caso del escándalo en cuestión habría derivado de que Diego, marido de Isabel, hubiera tenido que partir a la guerra, y que a su regreso se hallara con la sorpresa de ver a su mujer, Isabel, casada con otro, el tal Azagra; y que de ello hubiese derivado una tragedia pasional que luego alimentara la leyenda en otro formato.
Pudiera ser... o tal vez no. Lo cierto es que la leyenda vino a reavivarse allá por el año 1555, cuando, al acometer obras de remodelación en la vieja iglesia de San Pedro, bajo el suelo de la capilla de los Santos Cosme y Damián afloró un enterramiento del que no se tenía noticia. En él, dos cajones de madera contenían sendas momias, y en una de ellas, un pergamino en el que se daba cuenta de su identidad, y del relato de la peripecia que les había llevado a la muerte. Dos notarios del reino constataron el contenido de aquel pliego, aunque de su paradero hoy no se tenga noticia.
 |
| Exhumación de las momias, en 1910 |
De la que sí se tuvo a partir de entonces fue de la historia en su versión literaria: en 1581, Andrés Rey de Artieda publico el primer drama con ese nombre, “Los Amantes de Teruel”, al que luego habrían de seguir otros varios y numerosos, hasta los determinantes que fijaron la historia, por la pluma de Tirso de Molina, en el XVII, y, ya en el XIX, Juan Eugenio Hartzenbuch.
 |
| Cartel de las "Bodas" 2011 |
En los años cincuenta del pasado siglo, el Ayuntamiento de Teruel retomó el impulso cultural y turístico de su famosa leyenda local, y reinstaló los dos sarcófagos en un monumental mausoleo esculpido por Juan de Avalos. Desde entonces, y de unas décadas para acá con especial realce, particularmente a partir de que, en el año 2005, se inaugurara el nuevo, monumental e independiente, Mausoleo de los Amantes, el Ayuntamiento de Teruel ha apostado por el culto a esta leyenda como principal reclamo turístico de la ciudad, organizando en su honor cada año una suntuosa fiesta medieval de bodas a la que concurren cada vez un mayor número de turistas enamorados de todo el mundo. El balance del pasado año anota la cantidad fabulosa de 120.000 visitantes. Para este 2011, los actos y las representaciones callejeras populares se inician este próximo jueves 17 de febrero, con el tradicional “cierre” de las Puertas de la Muralla. El viernes es el día de la representación de la “boda” de Isabel. El sábado, 19, la “llegada” de Diego. Y el domingo, 20, el gran colofón, con el “funeral” de Diego, y la “muerte” de Isabel, desplomada sobre el cadáver del amado.
martes, 15 de febrero de 2011
Primero, lo propio
Hay que conocer los sabores de las cocinas ajenas, pero malhaya quien no conoce los sabores de la propia. O los olvida, que viene a ser lo mismo.
EUGENIO D'ORS
lunes, 14 de febrero de 2011
Cocina afrodisiaca
En este valentinesco día, en el que el amor y el enamoramiento se hacen cada año recurrente hueco, parece pertinente traer a este rincón culinario algún apunte breve sobre lo mucho que se ha escrito y cantado acerca de los presuntos efectos lúbricos de algunos determinados alimentos... sobre eso que se ha dado en llamar la “cocina afrodisíaca”.
Desde el principio de los tiempos se ha dicho y escrito con abundancia sobre ello. Toda una historia llena de jugosísimos consejos, tan razonables y explicables algunos, como desternillantemente escatológicos otros, los más.
Sin la menor duda, una mesa sibarita, refinadamente servida, constituye, en todo tiempo y lugar, un magnífico prólogo para cualquier encuentro amoroso. Eso es tan obvio, que no hay en ello ciencia ni arcano alguno. Otra cosa es afirmar que un combinado de, pongamos que ostras, caviar, trufa, nuez moscada y jengibre, disponga por sí mismo y por su efecto al más cuitado en trance de emular al mítico Casanova. Eso, ay Dios, no está al alcance de ningún producto –y buena pena es- ya sea del mar o de la tierra. Lo tristemente cierto es que la sexología ha revelado científicamente la casi total falacia de la cocina afrodisíaca. La cocina erótica, pues, no existe. Sentado este principio, hablemos de la “cocina erótica”.
La relación de productos etiquetados como afrodisíacos a lo largo de la historia es tan extensa, que no cabría en nuestro acotado espacio siquiera su relación nominal. Los ya dichos, marisco, trufas, caviar y especias en general figuran en los catálogos de todos los tiempos; pero hubo muchos que en una determinada etapa tuvieron ese predicamento sin razón clara que lo justifique. Los pimientos, por ejemplo, cobraron esa fama recién llegados de América. Y hasta la inocente alcachofa, tan ponderada en la Edad Media, fue condenada en el siglo XVII como hortaliza que atentaba contra la virginidad de las doncellas.
Los ingleses tuvieron durante siglos prohibida a la mujer casada la ralla de clavos, que no debía ni siquiera tocarla. Y hasta anteayer, como quien dice, a esa misma mujer custodia de su honra, en Inglaterra, y aquí en España también, y en toda Europa, nada podía desacreditarla más que consentir que en público la vieran ingiriendo espárragos blancos asidos, como bien debe ser y hacerse, con su propia mano.
La carga erótica de los alimentos tiene, las más de las veces, y en muchos casos como el anterior, raíz en su forma insinuante; o en su apariencia, como en los mariscos bivalvos. A veces en su color, como el rojo pasión de fresas y cerezas; y otras, por simple asimilación de función, cual el caso de las criadillas de distintos animales.
Más razón de fundamento científico colateral hay en los picantes, que, efectivamente, tienen un moderado efecto vasodilatador. La pimienta, entre las especias, es la reina; como entre las bebidas lo es la menta, sin que le vaya muy a la zaga el burbujeante efecto del champagne.
En fin, que la historia es larga, y con fundamento o no, es muy cierto que el hombre a lo largo de la Historia ha depositado con mucha frecuencia su suerte amatoria a la complicidad a favor de determinados productos de la despensa. Hoy en día aún perdura esa creencia, aunque es verdad que notablemente atemperada. Según una encuesta reciente, hecha a propósito de estos asuntos, tan sólo uno de cada cinco españoles da crédito a la existencia de alimentos con cualidades afrodisíacas; entre los cuales marisco, chocolate y canela se llevan la palma. Sin embargo, y ahí sí estamos muy de acuerdo y compartimos plenamente el resultado de la encuesta, en otro apartado de preguntas uno de cada tres españoles reconocieron que una cena romántica es el prolegómeno ideal para un encuentro amoroso. Que ustedes lo prologuen bien. Buen provecho.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)