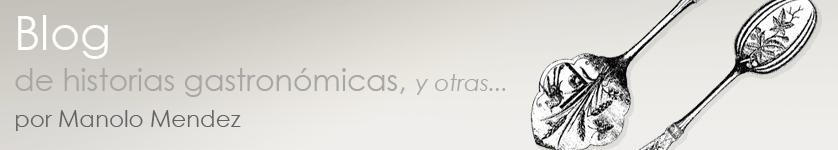Un gourmet es un ser agradable al cielo. La gastronomía es una alegría en todas las situaciones y en todas las edades, e infunde belleza al espíritu.
CHARLES MONSELET
La frase que hoy recuperamos pertenece a uno de los más polifacéticos creadores franceses del XIX: Charles Monselet, periodista, novelista, dramaturgo, también poeta, con amplia obra publicada en todos esos géneros. Prestigioso y reconocido, además, como notabilísimo gourmet, fue creador y editor de uno de los semanarios (“Le Gourmet”) más destacados en aquellos bruñidos tiempos del Segundo Imperio, cuando la gastronomía, en su faceta más barroca y sofisticada, confirmaba a París como la indiscutible, e inalcanzable, capital mundial del buen comer.
El bretón Monselet, al que muchos tenían como heredero directo del gran Grimod de la Reynière escribía admirablemente sobre cocina, y derrochaba poesía y gracia en sus apuntes y descripciones culinarias. Tal era, y fue, su gran aportación. Mucho más interesante e importante, como se ha de ver, que la de su propio criterio supuestamente refinado en tanto que “catador”, faceta ésta en la que más de una vez se vio comprometido, y hasta cruelmente desacreditado, por trampa de sus enemigos.
De ellas, de esas “trampas” realmente crueles, les contaré ahora la que resultó ser la más penosa, si bien sus promotores supieron, y quisieron, guardar discreto y caritativo silencio de lo acaecido hasta la muerte de quien había sido su víctima: el bueno de Monselet, que falleció en 1888
El tal Monselet, como queda dicho, escribía admirablemente sobre cocina, pero -¡menudo “pero”, que a tantos críticos y divulgadores de hoy podría ponérsenos!- en lo tocante a paladar refinado y a olfato analítico su autoridad y criterio eran mucho más limitados. El caso es que, con toda probabilidad, algunos de los amigos y colegas de Monselet debían andar en esa sospecha, y uno de ellos, Eugéne Chavette, en complicidad con otros urdió una encerrona realmente cruel: le invitaron a un soberbio menú en uno de los restaurantes parisinos de moda del momento, “Brevant”. Y en clara complicidad con la cocina, fue llegando a la mesa una amplia panoplia de soberbios manjares: sopa de nidos de golondrina, lubina, costillas de corzo en salsa picante, y urogallo relleno de aceitunas. Como complemento de bodega, tres vinos nobles comparecieron en su ordinaria secuencia: el renano Johannisberg, el bogoñón Clos de Vougeot, y el bordelés Château Larouse.
El caso es que, como sin duda ya ha adivinado el lector, en su excitada inocencia el bueno de Monselet no ahorró, ante sus pícaros compañeros de mesa, que tan atentos parecían, y tan dispuestos a beber de su acreditada sapiencia, cantar con entusiasmo la excelencia y virtud de cada uno de los manjares y de los vinos que allí se habían servido. El chasco y la puñalada llegó cuando uno de los comensales no pudo contener la risa, y el cruel engaño vino a precipitarse en aclaración. Nada de lo comido y bebido había sido lo anunciado: la sopa de nidos no pasaba de ser un vulgar caldo; la lubina, bacalao fresco; el presunto corzo, cordero, marinado con bitter…y el urogallo ¡pobre Monselet! no otra cosa que pavipollo, braseado con absenta. En cuanto a los vinos, el engaño había sido de similar entidad y proporción: todos, los tres, caldos corrientes, burdos graneles, a los que se había añadido, en cada caso, algunas esencias para tratar de aproximar su gusto a las notas más groseras y diferenciales de los caldos pretendidos.
Ante tan apabullante descrédito, Charles Monselet, como es fácil de comprender, se vino literalmente abajo. Hundido y destrozado por la crueldad de aquella prueba a la que le habían sometido, sólo atinó a suplicar a sus burladores que, por caridad, fueran discretos. Y a fe que lo fueron, ya que de este bochornoso episodio, perfectamente capaz de arruinarle en toda su carrera, como apuntaba al principio nada llegó a trascender hasta pasada la muerte de Monselet, el gran poeta y el gran escritor de la gastronomía francesa decimonónica, aunque -como se viene de ver, y ocurre en tantos casos de ayer y de hoy- no uno de sus más finos paladares. Precaución, humildad...y buen provecho.