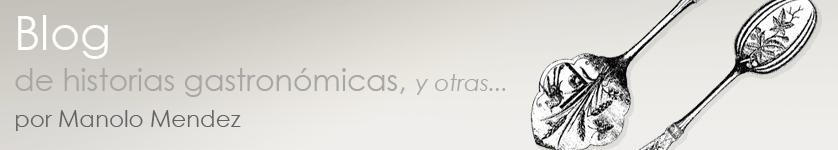en un memorable derechazo desde fuera del área. Quedaban dos, sólo dos goles por subir, y apenas doce minutos para el silbato final. Sarabia, a once minutos del término, marcó el que al comienzo fuera un sueño. Y Señor, honrando su apellido, completó al fin la requerida docena seis minutos antes de que el tiempo reglamentario llegara a cumplirse.
Doce a uno, el quimérico marcador refulgía insolente e inaudito en la luminosa pantalla, acompasando su pálpito electrónico al acelerado compás de los millones de almas que aquella histórica noche vibraron juntas como nunca lo habían hecho antes. La inocente debilidad del enemigo, en tácito consenso de los televidentes, dejó de ser cuestión a considerar: en modo alguno -así se entendió, en imperial connivencia- podía esa circunstancia, si tal fuera, ensombrecer o limitar la magnitud de la gesta.
De entre todos los eufóricos cautivos, sin parecerlo en su discreción, don Matías, el respetado “Tornasol”, era, sin duda, el más afectado. Como correspondía a su natural condición, había afrontado sin asomo de la menor duda, desde el principio, la certeza de que los colores de España se bastaban y sobraban para solventar aquel y cualquier otro envite que pudiera llegarnos de una isla, como la de Malta, civilizada en tiempos por la Corona de España y ennoblecida por la generosa cesión que de ella hiciera Carlos I a los nobles caballeros de la Orden de Rodas, errantes, tras su desalojo por el infiel de la isla de tal nombre que antes ocuparan, y acogidos, a resultas de su destierro, en ésta, mudando desde entonces y en reconocimiento de gratitud, por pura lógica geográfica también, a ver si no, su nombre anterior por el Orden de Malta.
Don Matías Cuernavaca y Muerdecojón, bautizado “Tornasol” en el trullo por el evidente parecido que su aspecto físico guardaba con el personaje de Hergé, ahorraba más palabras que gestos. Elevando las cejas, saludaba. Cerrándolas, despreciaba, insultaba y mandaba a paseo. Si se ayudaba con un ligero fruncido de boca, pedía que le acercaran algo. Entreabriendo los dos dedos más largos de la mano izquierda solicitaba un cigarro; y asomando el pitillo hacia alguien, le pedía fuego. Así se gobernaba don Matías, y le iba bien. Sus dos acólitos, Tomás y Raúl, compañeros de celda, dominaban a la perfección el lenguaje gestual del viejo y estaban prestos siempre a la traducción necesaria a quien no pudiera entenderlo.
Don Matías se sabía adulado, y aún en exceso, pero se complacía en ello. Conocía el pacto al que por él y su secreto habían llegado los dos lagartos; la razón del betún que le aplicaban. Pero, fuera por esto o por lo otro, reconocía también los buenos modos y el respeto que los pícaros le guardaban, y no ignoraba, por encima de la comprensible codicia, el afecto sincero y tierno que el obligado roce había hecho surgir en el trío.
La diferencia de edad, notable, pues don Matías iba para los sesenta y dos, en tanto que Raúl sumaba treinta y siete, y Tomás, recién cumplidos, apenas veintiséis, no era obstáculo para su buen entendimiento. El viejo ejercía sobre los jóvenes un magisterio natural que éstos, al margen de intenciones aviesas, agradecían sobremanera. Aconsejaba con tino, ilustraba y adornaba con amenidad el relato de las mil anécdotas de su vida; brindaba con generosa frecuencia préstamos y anticipos, y, de un modo muy especialmente gratificante, en las muchas ocasiones en que allí era preciso, sabía como nadie consolarlos con dulce ternura paternal.
Por su parte, la pareja, sin dejación del afán de su complicidad por sonsacar al viejo, que aplicaban con empecinada persistencia a la menor ocasión, en los dos años de obligada vecindad habían llegado a descubrir también un particular afecto por “Tornasol”. Se diría, si la sangre de los Cuernavaca y Muerdecojón, y la alcurnia a que tal nacencia obliga no lo hiciera de todo punto imposible y hasta insultante a la razón --la de don Matías, particularmente--, que en muchos aspectos de su cotidianeidad llegaban a conducirse a tres bandas como auténticos colegas.
Aparte la evidencia, de lo mucho ganado ante don Matías por ambos pícaros hacía buena prueba el hecho singular y destacado de que sólo con ellos, cuando él quería, eso sí, se mostraba el viejo locuaz. Don Matías no se hablaba con cualquiera. Sus gestos y ademanes, órdenes casi siempre, eran para él más que suficiente trato a deparar a aquella chusma. Ni siquiera a los guardias les dirigía la palabra de buen grado, ni a los funcionarios tampoco, ni tampoco al médico, un tal García Rodríguez, vea usted, y además Manuel de nombre, cómo para fiarse de su diagnóstico.
-- ¡Don Matías. Dése prisa, por favor, que no llegamos al recuento!.
En su trono de tijera, el viejo interrumpió la lectura de la carta que le ocupaba, la dobló pulcramente y la guardó, y con un golpe de cejas respondió a Raúl, sin abrir la boca: “Es cierto, llevas razón”... A continuación, con un leve asentimiento de cabeza, agitando la mano y comenzando a incorporarse siguió: ...Vayamos, pues. Al tiempo que esto hacía, con el dedo índice dio en señalar, como advirtiendo, el recorrido de su cama.
-- No se preocupe. Sí. Está perfectamente hecha... -respondió Raúl.
Ya franqueando la puerta de la celda, don Matías, en un gesto displicente de duda, cruzando la mirada de nuevo con Raúl volvió hacia atrás la cabeza...
-- Pero, vamos, hay que ver cómo es usted de desconfiado ...Que sí, don Matías, que ya le he dicho que sí, caray; no se preocupe: le he hecho la cama perfectamente, como siempre... Y no he olvidado el escudo de la almohada, y las iniciales, ¡siempre hacia arriba!... Créame. No sea tan desconfiado, caramba. Vamos, vamos, que no llegamos.
-- Es que hay que ver cómo es usted, don Matías -terció Tomás-... Y no se enfade, pero esa manía suya de abrir la cama y meterse dentro para la siesta es un lujo que se pasa...
Don Matías, al paso de su renqueante caminar respondió de inmediato con una mueca de protesta y justificación, cruzando los brazos sobre el pecho y agitándolos en un a modo de escalofrío.
-- Sí. Ya sé que pasa usted mucho frío -le replicó Tomás- ...¡Toma, y los demás también; qué se cree!. Pero, por no hacer la cama, nos aguantamos... Pero a usted, ala, hay que hacérsela tres o cuatro veces cada día .
-- Bueno, qué más da -resolvió Raúl. ...Dejemos ahora eso, y vamos más rápido, que como no lleguemos a tiempo luego nos dejan sin partido. Y aunque no valga gran pena, seguro, porque está muy claro que no hay nada que hacer, mejor será poder verlo que repasarnos las caras en la celda.
-- Raúl -habló entonces don Matías, de viva voz-, eres un pobre de espíritu, y lo serás siempre. Y te digo más:¡esa falta de fe y ese entreguismo derrotista tuyo, y de tantos como tú en la irreconocible España que vivimos, agravia y deshonra la herencia de nuestra Historia
-- ...¿agra ... qué?
-- ¡Que me insultas, leche! ¡Que así nos va en esta España desarbolada, sin rumbo!...¡Hasta Malta se nos sube a las barbas!. ... No me extraña. ¿Sabes tú qué es Malta?; ¿dónde está?; ¿cuál es su historia y la nuestra?... Bah, !Qué vas a saber!...
-- No se mosquee conmigo, don Matías -atajó Raúl, conciliador, apagando en tono- ...La historia es que tenemos que meterles once. Nada menos... Oiga usted: nosotros, once, y ellos ninguno. Esa es la historia.
Tomás, para apartar la cuestión y aprovechando el engarce de la frase, cambió de tercio con enigmática complicidad:
-- Por cierto, don Matías, ya nos contará qué “historia” le traía en la carta la mujer de “Pulgas”. Debían de ser buenas noticias, porque menuda cara ponía al leerla...¡Será posible que no se dé cuenta!: Esa Alicia, y el “Pulgas”, los dos, le tienen totalmente engatusado con la niña, la coba y el peloteo ... Y usted, perdóneme y no le parezca mal, pero tengo que decírselo, porque es verdad, en el fondo no es más que un infeliz que se lo cree todo ... Abusan de su bondad, don Matías. Que es así; que se lo digo yo. Y todos sabemos lo que buscan, ¡vaya sí lo sabemos!...
La perorata de Tomás Almendrilla no obtuvo de don Matías la menor respuesta, ni gestual ni vocal. Ya situados en las filas del recuento, el silencio reglamentario acabó por zanjar la polémica, reintegrando al viejo a su clásico y cómodo papel de etéreo ausente.
***
El patio de la Quinta, orientado a mediodía, es con mucho el más amplio, el mejor dotado y hasta se diría, si no fuera cruel sarcasmo, el más apañado y agradable de todos. Una circunstancia ésta para nada casual, ya que la propia Quinta Galería y sus huéspedes son, por decirlo para entendernos, los mejores, los más llevaderos, los menos conflictivos y de mejor comportamiento. Una mezcla heterogénea, aunque sí selectiva, de condenados por penas menores, en unos casos, junto a otros penados de larga estancia pero ya bien adaptados al régimen penitenciario.
Dentro del universo carcelario, habitar en la Quinta supone status de privilegio y confianza. Si en algún caso fuera cierto y pareciera cumplirse el lema institucional que justifica el internamiento en pos de una deseable reeducación y rehabilitación social del preso, el colectivo de la Quinta serviría, sin duda, como mejor modelo. No son angelitos, a qué negarlo, pero la proporción de buenos y malos, de honestos y arpías, posiblemente es aquí más favorable que en la procesión del Corpus toledano. La mayoría de los que ahora vemos, haga el lector ese esfuerzo, alineados para el recuento de la tarde, dieron con sus huesos en este infortunio por lo que Cecilia matizara tan bien en su canción como “algún desliz inconexo”: estafas de guante blanco, y otras, las más, gris y ocre, todas alimenticias y urgentes; vicios de menor y de mayor rango, humanas debilidades, disfunciones de la carne; robos, abundan; y atracos, varios. Codicia y necesidad que obliga. Y alguna sangre también, claro, violenta y compulsiva, locura ciega de un instante.
Tomás Almendrilla es buen ejemplo. Véanlo ahí, con su juvenil galanura, alto y espigado, limpio su atuendo y limpia su mirada, peinado al tejadillo con laboriosa precisión. ¿Quién diría que hizo algo que deba purgar en este encierro?. Si es que no pega... Lo suyo fue mala suerte, de la peor. Y el tiempo, que le cegó, que no supo controlar y acabó jugando en contra.
A los dieciocho, más guapo que un San Luis, mantenía a plena satisfacción tres novias en el mismo barrio, dos de ellas en su propio bloque. Acudía puntual cada noche de jueves, por agradecimiento y por seguir aprendiendo, a visitar clandestinamente a doña Flor, vecina del cuarto, incombustible esposa de don Bernardo, el oficial de Bomberos, que le había iniciado dos años antes en los dulces secretos de Eros.
Cursaba el joven en la Facultad primero de Económicas, y completando su agotadora jornada, buena prueba y medida de su afán y ambición, repartía cartones, de siete a once y media, sábados y domingos a jornada completa, en el bingo “Cartón d’Or”, propiedad de su tío Indalecio.
Lo que ocurrió con él fue, a todas luces, a todas luces, un cúmulo de desgracias. El mundo al revés, que se ensaña con los más confiados. Primero, aquella acusación vengativa de doña Flor por el asunto del relicario y los pendientes. Una fruslería, aunque el joyero que actuó por encargo judicial tasara el lote por encima del millón de pesetas, ¡qué exageración!. Y el juez también, ¡hay que ver!, dando más crédito a la vieja que al bueno de Tomás.
Denunció doña Flor que el joven, en un descuido, había violentado la cómoda de su dormitorio, allí donde ella guardaba las joyas, herencia preciosa de su santa madre. Y añadió también en la denuncia, por sumar leña y protegerse de paso de las seguras iras del bombero, que luego de la cómoda el pollo también la había tratado de violentar a ella, consiguiéndolo, según dictó en comisaría, en tres sucesivas acometidas. Menos mal que, tanto, no coló. Lo del robo sí, dijo el juez, y argumentó como prueba que el rapaz había acudido con las piezas, ya desmontadas y por separado, a un acreditado perista del barrio que resultó ser al fin, mala suerte, confidente de la policía. Pero en lo otro no hubo cuestión. De violencia, nada. Y tres envites, ¡hombre, por Dios!. Según demostró Tomás con abundancia de testigos, menos el bombero, al parecer todo el vecindario estaba al cabo del cuento. La historia de las citas de tapadillo venía de antiguo, era notorio y, por supuesto, consentidas. ¡Y ya -amenazó el señor juez con mucha seriedad- que no se volviese la denuncia por pasiva, según dijo, y tuviese ella que dar cuenta y vérselas como imputada por corrupción de menores, ya que algunos testigos afirmaron que la clandestina coyunda venía, con el joven, de muy antiguo. “Eso, eso, diga usted que sí, señor juez!”, apuntaló Tomás, con irreverente entusiasmo. Pero el magistrado impuso silencio a todos y dio por zanjada la cuestión con la devolución de las joyas, el caso quedó en hurto, un multazo al chaval de no te menees, y una condena de un año de cárcel, que Tomás no tuvo que cumplir por ausencia en él, entonces, de antecedentes penales.
Todavía antes de finalizar la vista, el bueno de Tomás, por abundar más y mejor ante Su Señoría con más pruebas concluyentes que dieran fe de su inocencia, ofreció al Tribunal, al ser requerido si tenía alguna alegación última que hacer, la posibilidad de recoger el testimonio de Elisa, su novia oficial por aquellos días y presente en la sala en los bancos del público. Lisa, como él cariñosamente la llamó volviéndose y señalándola al juez con el dedo, era una joven rubia platino, todo candidez e inocencia en su mirada de niña, aunque con unas impresionantes formas anatómicas de exultante rotundidad. Según argumentó Tomás, con la venia, Lisa podía declarar bajo juramento, y estaba allí dispuesta a hacerlo si a tal se la requería, que jamás, jamás, ni siquiera en la memoria de sus primeros encuentros amorosos, había alcanzado Tomás a hacerle doblete sin un prudente y necesario plazo por medio de recuperación ...¡Cuanto más tres, Señoría!, expuso el acusado, cargado de razón. ¡Y con doña Flor!...¡Por favor. Juzgue usted mismo, señor juez: si no pude ahí -explicó lleno de lógica, señalando a Lisa- , con perdón de la sala, ¡menuda diferencia de género!... El magistrado, abrumado por la evidencia de la razón esgrimida, y la risa general que se suscitó en la sala, con un seco mazazo en el estrado cortó con urgencia el tema, rechazó por innecesario el testimonio de Lisa, y dejó visto para sentencia el episodio.
Luego aconteció la desgracia del tío Indalecio, a los pocos meses, fulminado por aquel terrible badajazo que se le vino encima en plena misa de San Marcos. Fue horrible. El fatal capricho del destino, apuntando, una vez más, a la fácil diana de los Almendrilla. Ocurrió así: Indalecio Almendrilla, hijo sobreviviente de don Graciano, natural de San Marcos de la Ribera, residente en Madrid desde sus años adolescentes, cumplía con devoción cada año una cita sagrada e imprescindible cual la de asistir con pío recogimiento a la misa mayor del santo patrono de su pueblo, al mediodía de todos los veinticinco de abril. En los últimos años, desde hacía diez, el místico peregrinaje de expiación incluía también, con el mismo solemne ritual, la visita previa, al amanecer, al cementerio local, en las afueras, al otro lado del río.
La rigurosa educación que sus padres, don Graciano y doña Emérita, le aplicaran en la niñez había fermentado su ánimo hacia un patético misticismo de indolente apariencia. Un no sé qué de ausencia y frialdad, que en los negocios traducían en su favor por rigor y seriedad, pero que en lo personal justificaba con creces su empecinada y lógica soltería. La experiencia y la memoria le alejaban del mundo. El drama de su hermano Daniel no cejaba de torturarle aún en la conciencia como una enfermedad incurable, agravada ahora, en los últimos años, por el peso asfixiante de la maldición paterna y el cada vez mayor reparo que sentía por su culpable condición de propietario, que era, de un negocio tan poco edificante como el “Cartón d’Or”.
En su memoria más fresca, no dejaba Indalecio de revivir aquel día terrible, siempre presente, en el que tuvo la nefasta ocurrencia de envalentonarse y, por consolar, contar a su progenitor, en el lecho mortuorio, su por entonces recién estrenada faceta empresarial, creyendo él, insensato, que así don Graciano, confortado por la noticia y la estabilidad de futuro que ésta representaba para el porvenir de su hijo mayor, descargaría preocupación e incertidumbre en el apurado tránsito de su inminente agonía.
Pero, quién tal dijera. El viejo, que había ejercido como sacristán de San Marcos durante cuarenta y dos años, simultaneando este oficio voluntario y altruista con el propio familiar de guarnicionero y capador, reaccionó del modo más violento y desaforado que cupiera imaginar. Primero, desorbitando los ojos tras la noticia, paralizó, a todas luces voluntariamente, su corazón durante más de dos minutos. Luego, a la vuelta, sacudido por el frenético espanto de Indalecio, dio en borbotonear convulsivamente sangre y bilis al tiempo que despotricaba latinajos intraducibles pero sin duda apocalípticos, contra aquel pecaminoso vástago, inductor, promotor y cómplice de un vicio tan condenable como lo es el juego.
Así murió don Graciano, con una frase incógnita