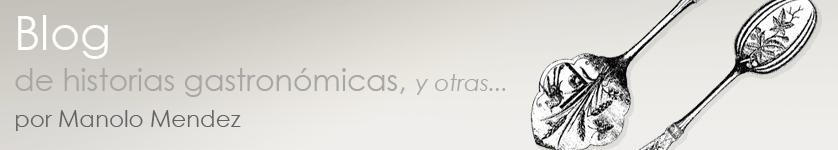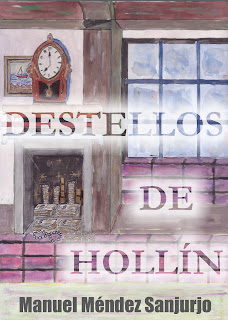El secuestro del trasatlántico portugués “Santa María”, perpetrado en la madrugada del 23 de enero de 1961, fue un acontecimiento de relevancia extraordinaria en todo el mundo; entre otras razones porque no había precedente en la historia moderna de una acción de piratería similar, de tanta ambición y envergadura, planteada así, por primera vez, en aras de supuestas motivaciones políticas. El comandante Galvao, protagonista de esta insólita peripecia, iniciaba sin él saberlo, hace ahora medio siglo, una técnica y un estilo de acción que muy pronto cobraría visos de alarmante plaga mundial en su versión aérea.
Con toda seguridad, los lectores de mi generación habrán ya respingado en su memoria con la evocación de estos hechos, que tan en vilo tuvieron a nuestros padres durante los días de aquellos acontecimientos, literalmente pegados a la radio en la nunca tan emocionante hora del “parte”. Así, al menos, lo recuerdo yo, infante también expectante de unos aconteceres que a mi mente y entendimiento se ofrecían totalmente exentos de su componente política, aunque sí abrumadoramente plenos de emoción y aventura en cada entrega diaria de los avatares que se iban sucediendo en alta mar. Como aquel día -momento álgido en mi memoria- en el que la crónica nos dio cuenta de que un periodista intrépido había saltado, nada menos que en paracaídas, sobre la cubierta del barco, con el único propósito de adelantarse a sus colegas y obtener la primera entrevista y el primer reportaje gráfico del secuestrador y su tripulación retenida. Fue entonces, les confieso, cuando aquel niño de apenas ocho años empezó a soñar con empeñar su vida en lograr poder ejercer este oficio maravilloso que es el periodismo. No les diré, porque a la vista está, lo lejos que me he quedado en la emulación de Gil Delamare, que así se llamaba aquel personaje, que, al fin, supe bastantes años después, nunca fue periodista más que en esta ocasión circunstancial, a la que le llevó, no su vocación de relator de aconteceres sino la sustanciosa y tentadora oferta de un semanario francés, que pensó en él por su probada habilidad como paracaidista, además de avezado trapecista y muy meritorio “doble” para secuencias peligrosas en el cine francés de la época, creador también, y diseñador, de buen número de efectos especiales en el cine de entonces. Y así fue como el tal Gil se echó una cámara a la mochila, y saltó con soberbia pericia sobre la cubierta del barco.
 |
| Galvao, con Gil Delamare |
Pero, en fin, qué he de contarles, también, de lo que las apariencias engañan con respecto a la exacta realidad. Sólo los años, con su abrumador transcurrir, aciertan cruelmente a aproximarnos, casi siempre tarde, demasiado tarde, a la segura convicción de que no hay un solo hecho noticioso que ofrezca a nuestro escrutinio la totalidad de sus caras. Las noticias -tómese esto como axioma de senectud- son siempre poliédricas, con un sólo plano frontal nítido a la vista y ciento alrededor distorsionados en distinta gradación; a más de -que es lo peor- otro tanto oculto, en sombra, del otro lado, como la luna.
Y a la luna, sí, me temo, me estoy yendo yo ahora con esta divagación, y no a lo que realmente pretendo, que no es otra cosa que ofrecerles a ustedes, como refresco de memoria, si es el caso, o como novedoso relato, si andan en los años de mis hijos, la emocionante secuencia de aquel grave suceso. Lo haré sintetizando, “condensando” al estilo del Reader’s Digest, el interesante artículo que, en “Historia y Vida”, en su número 75, firmara, en junio de 1974, el también francés, Robert de la Croix.

El 23 de enero de 1961 estaba anunciada la arribada a Port Everglades (Florida) del trasatlántico portugués “Santa María”, de 20.000 toneladas, con 360 tripulantes y 650 pasajeros a bordo. El buque, el más moderno de la flota mercante lusa, llevaba operando desde hacía algún tiempo una ruta, a medias de pasaje regular y a medias de crucero turístico, entre Lisboa y Florida, con escalas intermedias, no siempre las mismas, en distintos puertos de América del Sur y el Caribe. Por esta circunstancia, el retraso de un día, o dos, en su arribada al puerto norteamericano no era motivo de alarma inmediata. Se sabía que había hecho ya escala en Venezuela, y luego en Curaçao, y que las condiciones meteorológicas y de la mar eran buenas.
Al día siguiente, cuando el agente de la Compañía en Florida, ya alarmado, iba a advertir de la incidencia a las autoridades, recibió un mensaje que, en parte, vino a tranquilizarle. El “Santa María” había hecho escala en la pequeña isla de Santa Lucía, al sur de la Martinica, para “desembarcar enfermos”, según rezaba el telegrama. Pensó que lo ocurrido, tal vez, era que se había averiado la telefonía del barco, y su sistema de comunicaciones, pero aquella noticia resultaba al fin tranquilizadora. No era infrecuente que un trasatlántico se desvíe de su ruta para evacuar algún enfermo grave a bordo. Lo que ya no era normal, y volvió a despertar en él su inquietud, fue el dato, que poco más tarde le llegó, de que uno de los desembarcados presentaba dos heridas de bala. Inevitablemente, al poco trascendió, por el testimonio de estos heridos desembarcados, que lo ocurrido no había sido por causa de ninguna disputa o pelea, sino de que el buque había sido atacado por piratas, que se habían hecho con él.
El asalto
A la 1:30 de la madrugada de aquella noche del 22 al 23 de enero, el oficial de guardia en el puente del "Santa María" se ve sorprendido por la irrupción de dos desconocidos, vestidos con una suerte de uniforme caqui, que esgrimen en sus manos sendos revólveres. A la sorpresa, el pequeño grupo de tripulantes de guardia en el puente reacciona tratando de abalanzarse sobre los asaltantes, quienes inmediatamente responden con varios disparos, uno de los cuales hiere de muerte al tercer oficial, Joao José do Nascimento. Al mismo tiempo, en otras dependencias del barco suenan nuevos tiros. El operador de guardia en la radio también se ve sorprendido y encañonado. En su camarote, el capitán, Mario Simoens, ha oído todo el tumulto, y se apresura a llamar por el teléfono interior al puente de mando.
- Habla el comandante ¿Qué sucede ahí arriba?
Un silencio, y luego una voz desconocida le responde:
- Aquí el capitán Enrique Galvao. Acabo de apoderarme de su buque en nombre del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación.
 |
| Rebautizado "Santa Libertad" |
Galvao le anuncia que ha dispuesto una guardia armada bloqueando la puerta del camarote, y que en pocos minutos irá a visitarle para ponerle al tanto de la nueva situación. Cuando lo hace, llega con el grupo del resto de los oficiales, todos ellos encañonados. El capitán Simoens, que hasta entonces creía vérselas con unos asaltantes al uso de la delincuencia común, observa entonces, con sorpresa, a un hombre de unos sesenta años, con boina, que viste uniforme de comandante del Ejército portugués, cuyo rostro refleja seguridad y decisión.
El capitán y la oficialidad acaban por aceptar la imposición que se les hace de volver a ocupar sus puestos y obedecer las órdenes que se les den respecto al gobierno del buque. La alternativa, les dicen, es ser considerados prisioneros de guerra. El capitán y los oficiales meditan unos instantes su respuesta, y al fin aceptan, pensando en los pasajeros, de los que al fin son responsables. En el fondo, piensan que esta situación absurda no podrá durar mucho tiempo.
- A propósito del trasatlántico -concluye Galvao- le informo que ya no se llama “Santa María” sino “Santa Libertad”.
Enrique Galvao
Enrique Carlos Malta Galvao es, ciertamente, un personaje singular y curioso, a más de complejo en su personalidad e inquietud polifacética. Había nacido en 1895, en una parroquia rural del distrito de Setúbal, en el seno de una familia modesta. Ingresó en el ejército, como cadete, en 1914. El movimiento de mayo del 26, que interrumpió el curso de la República para dar paso al régimen dictatorial conocido como Estado Novo, del que emergió la todopoderosa figura de Salazar, le tuvo como uno de sus más entusiasta partidarios durante los hechos de aquella traumática gestación, y en el recorrido de sus primeros años. No obstante, su trayectoria da un quiebro trascendental cuando es ascendido y destinado a Angola, como Jefe del gabinete del Alto Comisario. Allí estudia los dialectos africanos, y escribe su primera obra literaria. En un par de años vuelve a la metrópoli, donde organiza una Exposición Colonial que tiene mucho éxito. Escribe nuevos textos literarios, ahora obras de teatro, y también dirige la radiodifusión portuguesa. Su relación con Salazar sigue siendo espléndida, aunque algunos de sus comentarios y artículos periodísticos no dejan de levantar algunas suspicacias hacia él, que al fin es de nuevo destinado a Angola y a Mozambique, esta vez como inspector superior de la Administración colonial. Y el caso es que se toma su papel muy en serio, y empieza a enviar a Lisboa frecuentes informes contra los funcionarios, denunciando sus abusos de poder con los nativos, y el abandono en el que éstos viven. Pero Galvao ya es también diputado en el Parlamento de Lisboa, y desde su tribuna no deja de amplificar esas denuncias.
 |
| Oliveira Salazar, dictador portugués |
La relación con Salazar ya se ha enfriado totalmente, y Galvao pasa a la oposición. Incluso va más allá, y prepara un golpe de Estado, pero es descubierto antes de que pueda actuar, cuando la policía irrumpe en su casa y descubre su plan de acción escondido en un jarrón chino. Galvao no se arredra, y trata de salvar la situación argumentando que el documento no es otra cosa que un apunte para su próxima obra teatral; pero el argumento no cuela, y los jueces le condenan a tres años de prisión. En la cárcel, Galvao no decae en su agitación política, hasta ver su pena elevada en nueve años más de privación de libertad. Es entonces cuando maquina su huída, con las necesarias complicidades de amigos en el exterior. Fingiendo una enfermedad, ingresa en un hospital penitenciario, del que al fin logra evadirse disfrazado de enfermero. Poco tiempo después, disfrazado esta vez de panadero, irrumpe en la embajada argentina, y solicita el asilo político.
- Que se vaya con la música a otra parte -suspira Salazar, harto de ese opositor revoltoso, al que, en todo caso, no parece tomar demasiado en serio.
Objetivo: la revolución
Ya tenemos a Galvao en Argentina, donde toma contacto inmediato con el jefe de la oposición, también exiliado, Humberto Delgado. Ambos planifican allí la acción extraordinaria que Galvao se propone llevar a cabo, para la cual deben ambos trasladarse a Venezuela.
En Caracas integran un pequeño grupo de partidarios, entre los que se cuentan algunos españoles también exiliados, opositores al régimen franquista. El osado e insólito plan de Galvao consiste en apoderarse del “Santa María”, que toca regularmente en La Guaira. Así -les dice- atraeremos la atención del mundo entero hacia nuestro movimiento de liberación, y podremos llegar a África, donde levantaremos un ejército.
Desde el otoño de 1960 se dedican a preparar la operación. Unos cuantos de aquellos hombre embarcan en varias ocasiones en el “Santa María”, en cortos trayectos, para acostumbrarse al conocimiento perfecto del barco y sus dependencias. Al tiempo, van haciendo acopio de armas: dos subfusiles, tres pistolas, cuatro fusiles y cuatro granadas, es el arsenal con el que llegan al final del año, cuando los veinticuatro hombres del comando ya tienen totalmente preparada y prevista la operación. El día 21 embarcan, y se mantienen estratégicamente dispersos y ajenos unos de otros hasta la hora clave convenida: la 1:30 de la madrugada del día 23, cuando el jefe les reúne en una cubierta lateral, con la vestimenta convenida: todos llevan boina, y una franja verde y roja en el brazo derecho.
- Vamos allá -exclama Galvao
En menos de una hora la operación se ha completado, y el barco está en sus manos.
El herido que altera el plan
Galvao no había contado con la posibilidad de que las bajas que pudiera producir el asalto llegaran a alterar su plan; ni tampoco con la gravedad de las mismas. En su idea, esperaba contar con cuatro días para alejarse de la zona y hallarse ya en medio del Atlántico, camino de África, cuando el suceso, inevitablemente, se descubriera. La estimación normal preveía tres días de navegación hasta llegar a Port Everglades. Al tiempo, para ganar otra jornada de navegación secreta, había previsto indicar por la radio, 24 horas antes de ese cumplimiento, la presunta incidencia de una avería en las máquinas, que justificara al menos otro día de retraso. Pero los hechos acaecidos no se habían cumplido según las previsiones. En la nevera había un cadáver, y a la mañana siguiente el médico de a bordo le informó de que uno de los heridos no sobreviviría si no era operado inmediatamente en un hospital, ya que presentaba dos balazos, uno en el hígado y otro en el vientre.
 |
| Pasajeros secuestrados, en cubierta |
Galvao hubo de debatirse en una trascendente decisión: si desembarcaba a aquel herido, se daría la alarma, la flota portuguesa emprendería la caza, y Salazar tendría tiempo de tomar disposiciones que impidieran el desembarco de los amotinados en África o en cualquier otro lugar. Por el contrario, si dejaba que muriera el herido por falta de atención sanitaria, sin duda alguna provocaría la indignación internacional, y hasta era posible que se suscitara una revuelta en la tripulación y el pasaje. Al fin, Galvao dio la orden de poner rumbo a Santa Lucía, la isla más próxima. A dos millas de la costa, una lancha de salvamento se hizo al agua con los heridos, el médico, y varios marineros. De inmediato, el “Santa María” reemprendió su viaje.
Se inicia el acoso
Como ya hemos visto, desde Santa Lucía la noticia de lo sucedido trasciende a medio mundo en muy pocas horas. La noticia es realmente extraordinaria: un acto de piratería en pleno siglo XX. Pero si Galvao, según las leyes internacionales, es un pirata, sus motivaciones políticas hacen de él un pirata excepcional que, según creen las principales potencias occidentales, que en poco o nada simpatizan con el régimen salazarista ni con el dictatorial franquista español, su aventura no amenaza en absoluto a la navegación. Así, en un principio, la intención que trasciende es que no se va a perseguir con urgencia, y menos acosar, al “Santa María”.
 |
| El español "Canarias" también se previno para la caza |
En una conferencia de prensa, el presidente Kennedy declara que no dará la orden de capturar al “Santa María”, sino que el trasatlántico será seguido de cerca por buque de su Armada, con el fin de proteger en su caso a los ciudadanos norteamericanos. La fragata portuguesa “Pedro Escobar” sí se hace a la mar; al igual que el crucero español “Canarias”, desde su base en El Ferrol.
Entre la opereta y el drama
Al amanecer del día 25 un avión norteamericano de reconocimiento sobrevuela el buque y establece contacto con Galvao.
- Ponga rumbo a Puerto Rico -pide el comandante del aparato
- De ninguna manera -responde Galvao
- Es usted responsable de la vida de más de mil personas…
- Lo sé; pero esas personas están perfectamente seguras conmigo. En todo caso, sí aceptaré la celebración de una conferencia a bordo con ustedes, para estudiar las modalidades de su desembarco…
Los pasajeros constituyen para Galvao, a la vez un inconveniente y una garantía. Le impiden una libertad de maniobra total, pero, por otra parte, ya descubierto lo acaecido, le aseguran que toda acción violenta -un bombardeo, por ejemplo- está excluida.
Galvao se fija ahora en las posibilidades de su singladura, que se han visto, con el descubrimiento, muy mermadas. Los más de 7.000 kilómetros que le separan de Angola se hacen ya empeño casi imposible. Además, la oficialidad le informa que en ningún caso alcanzaría el combustible; ni tampoco serían suficientes las reservas de agua y de víveres. La “Operación Dulcinea”, como la han bautizado los amotinados, empieza a hacer aguas y a mostrarse inviable.
 |
| Galvao conferencia sobre su determinación |
La buena noticia que les llega es la benévola neutralidad anunciada por los Estados Unidos, y el conocimiento de que los periódicos de allí presentan a Galvao con cierta simpatía. Entre los pasajeros, luego del primer susto, el clima vuelve a una cierta normalidad. La orquesta sigue interpretando música ligera durante las comidas; en el casino de abordo siguen corriendo las fichas; y no falta cada día la correspondiente sesión cinematográfica. Galvao y sus lugartenientes confraternizan con los cruceristas, largan discursos patrióticos, y coloquian con unos y otros sobre el alcance sincero de sus soflamas, presuntamente anticolonialistas y democráticas. Incluso bailan con las damas, firman autógrafos y dan palmaditas tiernas en las mejillas de los niños. El drama se está convirtiendo en opereta. A estas alturas, la veloz fragata portuguesa ya ha establecido contacto visual con el “Santa María”, y le sigue de cerca. También se sabe que un submarino nuclear ruso, al igual que otro estadounidense, les tienen en sus periscopios. Con toda evidencia, el efecto sorpresa pretendido ha fracasado rotundamente. Desde Brasil, el jefe opositor Humberto Delgado multiplica sus declaraciones optimistas, afirmando incluso que buques partidarios suyos ya han zarpado para sumarse a la protección del trasatlántico secuestrado. Pero Galvao no acaba de creérselo, y siente cada vez con más angustia que nunca podrá operar ni obrar eficazmente según su designio mientras tenga bajo su responsabilidad a esos molestos pasajeros. Probablemente con cierto alivio recibe el mensaje que le hace llegar el vicealmirante brasileño Fernández Díaz, que le propone desembarcar el pasaje en Recife. Galvao acepta, aunque advierte que inmediatamente después pretende hacerse de nuevo a la mar.
 |
| Galvao recibe a bordo a Humberto Delgado |
A última hora de la mañana del 4 de febrero avistan al fin la costa brasileña. Al poco tiempo, observan un pequeño avión que se aproxima, y se sorprenden con la visión de un paracaidista que desciende con extraordinaria precisión sobre la cubierta del barco. Se trata de Gil Delamare, un francés especializado en doblajes cinematográficos peligrosos, que trae el encargo de realizar el primer reportaje gráfico de los “piratas del Santa María”. Y las visitas sorprendentes se suceden. Ahora el que llega hasta el costado del barco, en una lancha rápida especial proveniente de uno de los buques norteamericanos que siguen la singladura, es el almirante Smith, quien conferenció largamente con Galvao, y se marchó seguidamente tras dirigir unas breves palabras tranquilizadoras a los pasajeros. Estos pudieron observar, con sorpresa, como el militar estadounidense trataba a Galvao con deferencia, casi de igual a igual y no como un vulgar pirata. Tras esta visita no cabía ninguna duda de que la autoridad e incluso el prestigio de Galvao se había acrecentado.
El disidente portugués pareció también entender a su favor aquella actitud deferente, y reforzó su idea de que, al fin, tal vez sí podría hacerse nuevamente a la mar en el “Santa María” una vez desembarcados los pasajeros. El desembarco comenzó sin demora, usando remolcadores, a las 22:30 de la noche del viernes 3 de febrero. En medio de aquel jaleo, con lanchas policiales y pesqueros atestados de periodistas operando en derredor, nadie pareció apercibirse de una lancha rápida que llegó a toda velocidad y dejó a un pasajero. Era el general Humberto Delgado, que acudía a reunirse con Galvao. Al poco, los dos jefes de la insurrección portuguesa conferenciaban a bordo con la prensa, insistiendo en su determinación de hacerse a la mar, o de hundirse con el barco.
Desenlace
Pero lo cierto de la situación era bastante más complicado de lo que suponían, en sus pretensiones, los amotinados. Se les informó que ya eran dos los buques de guerra portugueses que patrullaban frente a Recife. Por informes imprecisos, en nada confirmados, Galvao y los suyos afirmaban que también eran tres los submarinos soviéticos que les esperaban para escoltarlos hasta Angola, y confiaban en poder embarcar un grupo, tal vez numeroso, de voluntarios que desde Brasil quisieran acompañarles en la aventura. Pero aunque esta noticia fuera cierta, la posibilidad de salir se estaba complicando por momentos, y las autoridades brasileñas les hicieron ver que, aun cuando fuera cierta la presencia de esos submarinos soviéticos, también lo era, cierta, segura y constatada, la presencia de unidades de superficie y submarinos estadounidenses, y ante una acción eventual de los soviéticos, con seguridad se produciría una intervención de los USA, que esta vez no serían, sin la menor duda, favorables a Galvao.
 |
| Llegada al puerto de Recife |
El riesgo, tan evidente, de que el episodio derivara en un gravísimo conflicto internacional, hizo que finalmente Galvao y Delgado entendieran que cualquier plan de zarpar navegando a bordo del “Santa María” era de todo punto inviable. El 6 de febrero el trasatlántico, ocupado ya por las fuerza brasileñas, echó amarras en el muelle de Recife. Galvao, Delgado y sus hombres, por acuerdo con el gobierno, se vieron beneficiados con el derecho de asilo, y no fueron molestados al desembarcar. El “Santa María”, con renovada tripulación portuguesa, zarpó al fin de vuelta a casa. Así terminaba esta aventura extraordinaria, protagonizada por dos docenas de disidentes portugueses, que mantuvieron en vilo al mundo durante doce días, secuestrando con la amenaza de sus precarias armas a los 360 tripulantes y 650 pasajeros del “Santa María”.
EPÍLOGO
Enrique Galvao vivió en Brasil el resto de sus días. Falleció, en Sao Paulo, en 1970, curiosamente el mismo año que su gran oponente Oliveira Salazar. Con todo, Galvao nunca cejó en sus intentos revolucionarios. Apenas unos meses después del secuestro del "Santa María" vuelve a saberse de él, tras el episodio que, el 10 de noviembre de aquel mismo año 1961, se produce al secuestrar un grupo de activistas de su movimiento (también protagonista del primer secuestro aéreo político) un avión comercial de la portuguesa TAP, en ruta Casablanca-Lisboa, que fue forzado a desviarse para arrojar miles de octivillas y folletos propagandísticos sobre Lisboa y otras varias ciudades portuguesas. Al final, el aparato fue forzado a aterrizar en Tánger, y allí estaba, aguardándole, de nuevo Enrique Galvao, que compareció, una vez más, con su uniforme militar y su boina calada, ante las cámaras de los informadores. Tras esto, regresó a su exilio brasileño, para seguir escribiendo alegatos políticos, elaborando informes sobre derechos humanos, y realizando su propia obra literaria. Dos años más tarde de estos sucesos -otra gran victoria para él- las Naciones Unidas le invitaron a tomar parte en un debate sobre la situación de las colonias portuguesas.