En plena Feria de Abril como estamos ya, se me ocurre que podría ser bueno y oportuno tratar de un peliagudo asunto que, en ese marco y ámbito sevillano de apasionada referencia, es siempre polémico: ¿el fino, o la manzanilla? O, por enunciarlo de otro modo, en el meollo de la controversia: ¿es que acaso son, de verdad, productos distintos? ¿Realmente se distingue el uno de la otra?
Pues, digamos como primera respuesta que, en lo que hace a la “oficialidad” del asunto, el Consejo Regulador que acoge y ampara a ambos vinos, fino y manzanilla, sí distingue, aunque no en cuanto a variedad de uva, que es la misma en los dos casos -la Palomino-, ni tampoco en cuanto al reglamento y pautas del proceso de elaboración, que es exactamente idéntico. La única diferencia tangible que se marca es la que deriva de la localización de la bodega elaboradora, que en el caso de la manzanilla debe necesariamente estar radicada en Sanlúcar de Barrameda.
Salvo esa peculiaridad de localización geográfica, en ningún otro término o parámetro hay diferencia alguna entre el fino y la manzanilla. Incluso cabe que una bodega de Sanlúcar elabore su manzanilla, y la venda y la etiquete como tal, partiendo de uvas vendimiadas en Jerez, o en El Puerto de Santa María, o incluso a decenas de kilómetros hacia el interior. Si el vino se cría en Sanlúcar, y en una bodega que, obligatoriamente también, deberá estar directamente orientada hacia el mar, el vino será manzanilla, si no, no.
¿A que el caso es realmente curioso?: Misma uva; exacto proceso de elaboración y de crianza; el cultivo y la vendimia en cualquier lugar. También indiferente dónde se elabore el vino base: Si la crianza final se hace en Sanlúcar, será manzanilla; si no, fino.
Pero, en fin, al grano, ¿finos y manzanillas, qué son? Pues unos vinos muy especiales que, en su más tierna juventud, en poco o en nada se diferencian de los blancos jóvenes comunes, con sus corrientes 11º o 12º de graduación alcohólica. Es en ese momento crucial del invierno, cuando el bodeguero jerezano, o sanluqueño, decide el futuro de su vino: si lo destina a fino –o a manzanilla- lo encabeza (es decir, le añade) con alcohol vínico, hasta elevarlo a los 15º. Si decide que el destino es ir a mayores, a generoso o amontillado, el encabezamiento con alcohol será entonces mayor, subiendo a los 17º.
 |
| El "velo de flor" sobrenadando, a la vista |
La diferencia es crucial, y la escala de graduación alcohólica nada baladí, porque los vinos que se quedan en esos 15º mantienen en su superficie la capa de levadura que los preservará de la oxidación por aire –el famoso “velo de flor”, determinante en la elaboración de los vinos de jerez-; en tanto que los de 17º eliminarán ese “velo”, para continuar su crianza oxidativa en contacto con el aire.
Pero los finos y manzanillas, no. Protegidos por ese “velo de flor” desarrollarán una especial crianza biológica, lo cual vendrá a traducirse, entre otras cosas, en el mantenimiento de un tono de color pálido y claro, característico. En todo caso, deberán permanecer así al menos cuatro años, antes de ser mezclados con otros, y salir al mercado.
El reglamento indica taxativamente que ni finos ni manzanillas pueden bajar en ningún caso, en su graduación comercial, de los 15,5º; sin embargo, es creencia extendida (aunque sin ningún fundamento, al menos en el referente legal) que las manzanillas son más ligeras y menos alcohólicas que los finos; a lo cual ayuda e induce el hecho de que los elaboradores de manzanilla tienden a apuran el filtrado de sus finos para conseguir “apagar” aún más el color, logrando así que resulten más “transparentes”.
 |
| ambiente ferial sevillano |
El resultado, aunque sin ningún fundamento, como decimos, es que cada vez son más los que creen que entre el fino y la manzanilla sí hay diferencias apreciables de tipología. Que la manzanilla, por consecuencia de esa falsa idea, es, por ejemplo, más adecuada para el consumo de diversión, “ferial”. Y esta eficacísima operación de marketing –por que no es otra cosa- ha venido disparando en los últimos años el consumo “veraniego”, digámoslo así, y “festivo” de la manzanilla, en detrimento del fino, que deberá espabilarse.
Véase, si no, el dato: la previsión de consumo de manzanilla para esta Feria de Abril supera en casi cincuenta veces más al de fino. Calculen ustedes: se venderán más de un millón de medias botellas de manzanilla. Claro que muchas de ellas se habrán combinado con 7up, que es la moda de ese peculiar invento ferial que llaman “rebujito”...pero esa es otra historia.
Y de postre, una receta:
 |
| Tortillitas de camarones (Rte. EL FARO DEL PUERTO. El Puerto de Santa María - Cádiz) |
Embajadora de lo gaditano allende los mares y estandarte de Cádiz y pueblos que forman la Bahía, es sin duda el plato más representativo de nuestra Gastronomía. Pocos son los ingredientes que intervienen en la receta –harina fina de trigo y de garbanzos, perejil, cebolla, sal, agua y por supuesto los camarones--, crustáceo diminuto que se cría en las salinas de la Bahía.
Este plato tiene sus orígenes en San Fernando, y concretamente en el barrio de “las Callejuelas”. Promocionado más tarde por afamados restaurantes de la provincia, sin olvidarme de mencionar a la famosa “guapa” del Mercado de Abastos de Cádiz. Como en otras ocasiones, un claro ejemplo de adaptación de nuestra cocina tradicional de pocos recursos, pero con mucho ingenio.
Plato complicado de preparar en el hogar desde el invento de la reciente “vitrocerámica” y del cual doy fe de la dificultad técnica que conlleva realizarlo en casa.
Sin duda las Tortillitas de Camarones necesitan escribirles un breviario. Hay tantas maneras de hacerlas, cambian tanto los componentes y las cantidades como formas distintas de hacer un buen Gazpacho, pero aunque sobre gustos queda mucho por escribir, yo las prefiero recién fritas y que queden finas y crujientes, no aceitosas y con muchos camarones. Ya que es difícil inventariar las proporciones de cada uno de los ingredientes que forman las recetas, más complicado resulta conseguir que siempre salgan igual y a veces resulta “un castigo”, ah, pero eso sí, cuando alcanzan la perfección y acompañadas con un Fino o Manzanilla se convierte en bocado exquisito.
Consejos para la preparación de la receta:
Aceite: Por supuesto de Oliva y con una cantidad de dos dedos “en horizontal” es más que suficiente. Si se fríen con el aceite muy caliente se queman en el exterior y quedan crudas. El efecto contrario, con aceite a baja temperatura, absorben mucha grasa y quedan aceitosas, lo peor que puede ocurrirte.
Cebolla: (300 Grs) Prefiero cebolletas tiernas de la temporada.
Agua: La del grifo y bien fría.
Perejil: (20 Grs) Cortado tosco para que se vea.
Harina: (200 Grs)De trigo y mezclada con una poca de garbanzo, queda mejor.
Camarones: (150 Grs) Los prefiero acabaditos de coger y vivos, por supuesto añadirlos a la masa crudos
Sal: La necesaria
El Recipiente: Una sartén grande de hierro fundido o una paellera.
Las Proporciones: Agua suficiente para diluir la harina y formar una masa líquida, añadir la sal, el perejil, la cebolla y los camarones; y a freír.
Y mucha paciencia. Hay sitios que las hacen muy bien. En el mercado ya las venden congeladas, no están tan buenas pero a falta de pan...
...y un vino:
Manzanilla La Gitana - Bod. Hidalgo (D.O. Jerez-Xérès-Sherry)
Un vino con todos los aires marineros de Sanlúcar de Barrameda, que le dan ese toque salino del que hace emblema la manzanilla. Destaca a la vista por su acusada palidez, con irisaciones verdosas. Intenso de aromas, y muy complejo gracias a la elaborada crianza biológica, evocadora de las aceitunas, a las que tan bien acompaña esta manzanilla, clásica donde las haya. En boca resulta ligera y golosa, incitante, con un punto amargo final, que le da elegancia y distinción.
Imprescindible tomarla muy fresca; incluso, particularmente en tiempo veraniego, no resultará pecado -mal que le pese a los de puntillosa ortodoxia- degustarla bien helada.
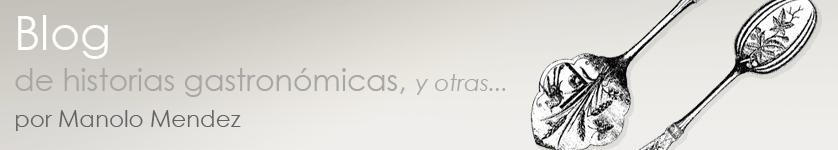


































.jpg)

























