como valor superior y más agradable a los ojos de Dios. Matías lo entendió mal, lo de “interior”; o demasiado bien y con mucho recochineo, nunca se sabrá. Lo cierto y lo que ocurrió fue que conminó/obligó a sus amigos para que cada uno tragara una moneda de dos cincuenta, con el retorcido pretexto de participarles a todos ellos la “riqueza interior” que arguyera el cura. Pero, lo más grave y escandaloso, lo hizo parodiando sacrílegamente el ritual litúrgico de la sacramental comunión, en funciones él de oficiante, claro.
El follón que se armó fue de órdago a la grande, mayúsculo y esdrújulo, en las dos vertientes. Por la una, mayúsculo, en la angustiosa espera de las familias -en el caso de Abel, más de cuarenta y ocho horas-, hasta que los chavales, atestados de purgantes, lograron expulsar por su natural vía los diez reales correspondientes a cada dosis. Por la otra, esdrújulo, porque así lo fue el escándalo derivado del conocimiento del ceremonial empleado en la ingesta, y que a punto tuvo a don Abelardo, en su conciencia, de dar cuenta escrita de los hechos al obispado. No llegó a hacerlo, en última y piadosa instancia, por caridad y consideración hacia el viejo don Matías, que vino a implorar perdón a la sacristía, con promesa solemne de actuar duramente con su hijo, y garantía absoluta de que los hechos no habrían de repetirse, insistiendo en donar, en desagravio, cien pesetas para un novenario, al que padre e hijo habrían de asistir juntos, en lugar destacado del templo por que se les viera bien, para evidenciar ante todos su arrepentimiento y contrición.
Pero los correctivos paternos, aunque frecuentes, siempre extemporáneos y vacíos de ejemplaridad, no lograron sino excitar aún más la rebeldía del chico, que alcanzó la juventud orlado por todas las señas del perfecto rufián. El tiempo que le tocó vivir tampoco, en verdad, le fue de gran ayuda para atemperar su espíritu. La guerra civil estalló ante él en plena adolescencia, y con ella vinieron meses de infinita penuria económica y moral a la casa grande de los Cuernavaca y Muerdecojón. La finca y el propio edificio de tan nobles trazas les fueron requisados, por manifiesto desaprovechamiento, según la orden que se les hizo llegar, promoviendo en el lugar, a cambio, el más desbarajustado ensayo de colectivización agraria que jamás se haya llevado a cabo. Sólo el nombre, que la autoridad gubernamental ordenó fijar en un gran cartelón sobre la fachada, bajo su balcón principal, precisamente, con la muy poco disimulada idea de ocultar el escudo labrado en cantería de la familia, merece el mérito de registrarse como única realización práctica de la apropiación. En grandes letras rojas sobre fondo negro dispusieron: “La Moderna Fraternal. A.S.A.C.O”, correspondiendo las siglas a Agrupación Social Agraria de Colectivización Obrera. Así lució veintiocho días, hasta el siguiente a la visita oficial que, con motivo de la inauguración, realizó el Secretario General Delegado de Colectivizaciones, venido expresamente para el evento desde la capital. Al ver el rótulo, el capitalino jerarca torció ostentosamente el gesto y todos pudieron observar cómo susurraba al oído del presidente del Comité Local una orden que resultó expeditiva a primeras horas del día siguiente, cuando se procedió de urgencia a recortar del cartelón el apéndice de las siglas, según sospecha general, por cortar de raíz las susurrantes chuflas que ya circulaban entre los facciosos agazapados, ponderando la valiente sinceridad de un mensaje en el que tan explícitamente se reconocía haber entrado “a saco” en la propiedad privada.
Don Matías y el chico recibieron, en justa compensación al desahucio, permiso especial para instalarse con sus mínimas pertenencias en el desván de la casa, siéndoles asignado un famélico sueldo en calidad, ahora, de vigilantes de la finca. La planta principal fue ocupada, en equitativo reparto, por las familias de los capataces de producción designados por el Comité, y en la planta baja se habilitaron las estancias como local social y recreativo de las Juventudes Libertarias.
La durísima experiencia poco más duró que un año, suficiente sin embargo para marcar a fuego de infinito rencor el alma del joven Matías, catorce años entonces, que odió en ese tiempo más de lo que habría de hacerlo en el resto de sus días. El padre, perdido por el alcohol y la indignidad, acabó por perder también definitivamente el norte de la razón, sirviendo de objeto de burla y revancha a la chusma, pronto enloquecida por el miedo. Curiosamente, tal vez fuera ese papel servil y arrastrado el que le había salvado la vida en el frenesí criminal de los primeros momentos; sin embargo, un año después, en el pánico del verano de 1937, cuando la caída del “cinturón de hierro” de Bilbao precipitó el derrumbe de todo el frente del norte, el dieciocho de agosto aparecía su cuerpo a la sombra de la tapia del cementerio local. Un tiro en la nuca, disparado a quemarropa, había dictado su fatal sentencia. De la boca, a medio tragar, le extrajo el forense un escapulario de la Virgen del Perpetuo Socorro. No hubo entierro formal, ni rezos ni oficios, ni otro llanto que el del niño.
En medio de la desbandada general ante la inminente llegada de los “Flechas Negras” libertadores, corriendo sin duda un grave riesgo, “Asunción” y Cosme asearon, amortajaron y enterraron al viejo. Luego, con los italianos ya a la vista, los dos, con el huérfano y su propia hija, enfilaron el camino de la montaña, donde los Mantilla disponía de un refugio seguro.
No fue hasta meses después de acabada la guerra, en el otoño del 39 y ante las duras perspectivas de pasar un nuevo invierno en aquellas cumbres, cuando la prudencia de Cosme Mantilla cedió, y se decidió a bajar con su familia de nuevo al valle. Dejaban atrás dos años de apreturas y de sacrificios, y también de algún que otro sobresalto, ya por las patrullas de la guardia civil, ya por el merodeo de algunos elementos de los que llamaban “escapados”, de cuya caza traía el eco frecuente noticia. Para Matías y Ana fueron, sin embargo, dos años de felicidad irrepetible, confundidos en un sentimiento de sensual ambigüedad cuya frontera nunca se atrevieron a pasar. Su trato era de hermanos, aunque el corazón bullera en cada pecho de un modo bien distinto, al compás de un juego a la vez dulce y tortuoso, que “Asunción” reconocía y vigilaba con especial y preocupada atención. Ella fue quien, sutilmente, acabó de animar a su marido para regresar a la casa del valle. Sabía “Asunción” que el “señorito Matías” -siempre le había tratado así, aún allá arriba, a pesar de las protestas del chaval- no estaba destinado a su Ana. Y, aunque le quería con especial ternura, más sufría de pensar en el dolor que habría de sobrevenirle a su hija por un enamoramiento de imposible resolución.
La primera impresión, a la vuelta, confirmó a los cuatro, cada uno en su percepción, que todo había cambiado radicalmente para seguir exactamente igual. El caos, el miedo y el infinito rencor, seguía dominándolo todo y a todos. De la casucha de “Asunción” y Cosme apenas quedaba en pie un muro desvencijado y parte de la cuadra. Reconocida ahora como la famosa “posición Fontiches”, que tal era el nombre secular del lugar donde se emplazaba, había protagonizado aquel solar, según se contaba, episodios heroicos en distintas fases del ataque, cambiando varias veces de bando, ora asediándola ora defendiéndola.
En cuanto a la casona de los Cuernavaca, evidentemente nada quedaba del viejo cartelón anarquista. El escudo familiar volvía a lucir arrogante en la fachada, aunque ahora entre las sombras de la enorme bandera azul y roja que flameaba en el balcón central. Los falangistas eran los nuevos inquilinos, pero, según dijeron, en tanto no se dilucidara oficialmente el expediente de restitución, Cosme, “Asunción”, Anita y Matías hubieron de acomodarse en el desvencijado desván que otrora habían ocupado Matías y su padre.
Aquella presencia tan próxima y exaltada le vino al pelo al joven Matías. Su natural fogosidad, falsamente atemperada en los años de montaña, reverdeció explosiva en menos de una semana, acrecentada ahora y autojustificada por la memoria revanchista de las humillaciones pasadas y la herida voluntariamente abierta de la ignominiosa muerte de su padre. Cosme, y muy particularmente “Asunción”, le miraban con creciente reserva y sin apenas reconocerle en aquella fulgurante mudanza que Ana vivió y sufrió como un drama personal de infinita tristeza. No subía al ático más de lo estrictamente necesario. Permanentemente uniformado de azul, ocupaba el día, los días, todos, en una arrogante exhibición vencedora de marchas, escoltas y desfiles. De noche vivía las horas más ansiadas, aquellas que eufemísticamente dedicaban los de su grey a la labor de “patrulla y control”, descubiertas de castigo, palizas, extorsiones y amenazas, que no pocas veces concluían en tragedia.
Henchido en este espíritu. Irredento de una guerra que se le había escamoteado por tan poco, a Matías no le cupo la menor duda de que el llamamiento a la formación de un cuerpo de voluntarios para combatir contra Rusia al lado de los alemanes era una convocatoria hecha expresamente para él. Y así fue que el 13 de julio de 1941, con diecinueve años, iniciaba, en la madrileña Estación del Norte, el viaje más largo y más dramático de su vida, incorporado a la primera expedición de la ya bautizada como División Azul. Tres meses después, previo paso por el campo de adiestramiento de Grafenwhor, en Baviera, revestido con el uniforme de la Wehrmacht, a mediados de octubre y bajo un frío que ni siquiera en sueños había llegado a imaginar, ocupaba plaza de trinchera en el sector de Novgorod, en la confluencia helada del río Volkov y el lago Ilmen, en la retaguardia del sangriento operativo de asedio a la ciudad de Leningrado.
Pero el destino no había reservado para Matías la epopeya que tanto ansiaba. Su suerte fue bien distinta, cruel, humillante y casi agónica en la desesperanza. Aquella incursión bélica del joven cántabro, sin él sospecharlo siquiera, estaba llamada a prolongarse nada menos que trece años ... y sin efectuar un sólo disparo, sin abatir ni a un sólo enemigo; una vergüenza, ésta, que guardó para sí el resto de sus días, consolándose con la mentira piadosa de un curriculum inventado de mil peripecias y heroicidades sin cuento, tan incoherentes y excesivas en la repetición, que nadie llegó nunca a tenerlas por ciertas.
La historia cabal y verdadera de la “etapa rusa” de Matías fue tan prosaica y desgraciada como pocas entre sus camaradas de expedición; y desde luego sí, ciertamente, mucho más dura en penalidades y sacrificios personales que la de la inmensa mayoría de aquellos fanáticos expedicionarios, ciegos cruzados de la fe anticomunista más exaltada y radical.
Lo que ocurrió en verdad, triste destino, es que, en su primera guardia de centinela, tres días después de su llegada al frente, fue hecho prisionero de la manera más burda y sigilosa, y sin oponer la menor resistencia. Un comando ruso se había destacado con ese propósito, el de hacer prisioneros. Y él los vio venir, que es lo más grave, en medio de la ventisca helada. Como procedía y le habían dicho que hiciera, les advirtió al punto el ¡Alto! ¡Santo y seña!. Y, en efecto, le respondieron, algo ininteligible, que el cántabro entendió era alemán, y así conforme, por no incordiar, consintió. De la confusión, pacífica y cordial, sin advertir nada extraño en los capotes, completamente cubiertos de nieve, coligió Matías que se trataba del relevo y, traduciendo a su modo de entender las señas que le hicieron, interpretó que debía seguirles de vuelta al barracón. Y así fue como aceptó, pacífica y dócilmente, su infausto destino, hasta que, ya demasiado tarde, comprendió el truco al verse en las líneas enemigas, apaleado, torturado e interrogado hasta evacuar el más mínimo detalle de los pocos datos que sabía de su batallón y del despliegue de las fuerzas invasoras. De milagro se salvó de ser fusilado aquella misma noche. No ocurrió así gracias, principalmente, a la intercesión que a su favor hizo el miliciano que dirigió su interrogatorio, paisano a la postre, un minero de nombre ignoto, asturiano de origen, sin duda, por el acento, quien, tras escupirle en la cara que poco antes había desfigurado a golpes, tuvo la caridad de sumarle, como un trapo, a la expedición de prisioneros que aquella misma mañana salían hacia la retaguardia.
La guerra había concluido para Matías, sí, pero ahora llegaba lo peor. Una auténtica prueba de supervivencia, que a punto estuvo de perder en varias ocasiones en los largos años de infinita penuria que siguieron. Primero, en tres campos de concentración, un verdadero infierno que dio paso, al quinto año de cautiverio, a la horripilante penosidad de su destino final: Vrofchov, en la vertiente siberiana de los Urales, a donde fue confinado durante ocho años más de trabajos forzados en una mina de oro desvencijada y perdida.
Bien se dijera, aunque luego ha de verse que no, que una experiencia tan al límite de la tolerancia humana, tan atroz y extremada como la que le tocó vivir a nuestro Matías en aquellos infernales pozos de los Urales, habrían de liquidar para siempre jamás en él, como en cualesquiera otro semejante, pasado por igual tortura, la apetencia o cualquier mínimo contacto voluntario futuro con el vil metal. Sin embargo, hete ahí que la sorprendente mudanza de la que es capaz el espíritu humano sí es, en verdad y a la postre, el más inescrutable de los pozos: el oro, y sus brillantes y cautivadores engarces pétreos de adorno, volverían años más tarde, como ha de verse, a prender la codicia de nuestro personaje y, prendiéndole, a perderle a él de nuevo, remitiéndole una vez más, ya irremisiblemente, al pozo carcelario donde le hemos hallado.
Pero antes, y por completar este obligado apunte biográfico, hemos de imaginarle aún, macilento y extrañado, muerto en vida y enflaquecido como el cadáver de un perro, asomando su incredulidad por la borda del “Semiramis”, el carguero griego que, a instancias de la Cruz Roja, el 2 de abril de 1954, arribaba al puerto de Valencia con los últimos prisioneros españoles liberados y repatriados por la Unión Soviética.
No tardó mucho Matías, ya con 32 años, en salir de su depresiva confusión. Al bullicioso recibimiento valenciano siguieron, sin solución de continuidad, los honores de recepción oficial en Madrid. En el mismísimo palacio de El Pardo, revestido otra vez de azul, marcial e impasible el ademán como en los mejores día de su temprana juventud, tuvo ocasión de estrechar con reverencia la mano del dictador. Las fiestas y recepciones no dejaban de llegarle en caudalosa demanda de imposible atención desde todas las capitales, capitanías y ciudades de España. Al carecer de familia directa que le aguardara, consintió de buen grado en acceder como principal comparsa al periplo circense de un trajín de visitas, recepciones y homenajes, que cualquier artista de éxito del momento hubiese envidiado. Se hizo popular, célebre y modelo de exhibición. Su relato memorial, al compás de la bulla, comenzó a crecer y a enriquecerse en falso en mil anécdotas inventadas que, aunque nadie creía, por exageradas, todos aplaudían y reclamaban. Cuando al fin llegó al valle de Pisón, un 27 de mayo, festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, devoción familiar por excelencia, ya la mudanza revitalizadora se ofrecía en él completa, al menos en su imagen exterior. La infinita penuria de los trece años de ninguneo ruso apenas resultaba perceptible ya en la henchida plenitud recuperada. Matías volvía a ser, como siempre desde siglos en la estirpe, por su vigorosa arrogancia, un perfecto Cuernavaca y Muerdecojón.
Los honores del recibimiento en el pueblo resultaron igualmente brillantes y rendidos, y concluyeron con el mejor ofrecimiento práctico que cabía esperar: la invitación a ocupar, tras otorgarle con toda la pompa local el título de “Hijo Predilecto” de la villa de Pisón, un puesto fijo y remunerado en la plantilla municipal.
Pero, a qué contarles, la dicha siempre es corta en los espíritus indómitos, y a los pocos meses de aquella triunfal recepción, pasado el calor de los abrazos y atenciones, Matías empezó a percibir la dolorosa conciencia de su propio artificio. El tiempo, revenido a lo ordinario, venía a mostrarle, en su elástica relatividad, la más cruel de sus facetas: trece años, o el abismo de un siglo, nada, o casi nada, le era ya reconocible. Rezagado en el devenir de la vida, todo se le ofrecía ahora perdido, a una irrecuperable distancia. La casona familiar, desde hacía años desalojada y abierta a la rapiña, exhibía una penosa ruina. Matías ni llegó a considerar siquiera la posibilidad de instalarse allí, decidiéndose, según el consejo del alcalde y Jefe Local del Movimiento, don Pedro Soto, a ocupar plaza en la austera, pero confortable, pensión de doña Lourdes Peñas.
Peor trago fue conocer, por boca de Ana, la noticia de la muerte, en el 44, de Ramona y Cosme, fulminados ambos por las fiebres tifoideas, con apenas tres meses de diferencia. Y la puntilla, la propia Ana, hermosa como nunca, y madre ya de una niña de seis años, de nombre Alicia, fruto de su matrimonio con Donato Heredia, el otrora lugarteniente de la banda de “Los Cuernavacos”, reconvertido, con el matrimonio y la paternidad, en próspero panadero, padre feliz y concejal influyente, a todas luces mano derecha en las componendas del alcalde.
Confundido y extrañado de sí mismo, el tránsito de la vuelta imposible de Matías duró, no obstante, una década. Diez años de progresiva y patética degradación a caballo del vodka, la chulería y un señoritismo trasnochado y perfectamente inútil sin una base económica suficiente para sustentarlo.
En el Ayuntamiento quisieron situarle, los primeros dos años, en la ventanilla de atención al público. El circo se repetía y las colas se hicieron numerosas al principio y durante una breve temporada, sólo por conocerle y disfrutar de su fantástica verborrea inventada, como cuando contaba a los pasmados paisanos su terrible experiencia con el frío siberiano: --...”un frío tan grande, tan grande -les decía, sin inmutarse-, que las palabras, letra a letra, salían escritas de la boca... y había que leer esas letras de hielo que se formaban en el aire’’...
Pero, inevitablemente, cuando las historias dieron en repetirse y el repertorio a mostrarse tan agotado como la propia curiosidad de los visitantes, el resacoso talante de Matías vino a descubrir su peor faceta, gustando, en repetidas ocasiones, en aprisionar literalmente y por el cuello, con la guillotina de la ventanilla, a los paisanos de apariencia más cándida, luego de haberles forzado a asomar en escorzo la cabeza por el agujero, para, sujetándoles de tal modo así, obligarles a escucharle en

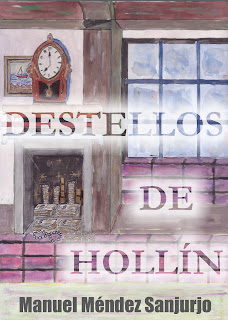
















No hay comentarios:
Publicar un comentario