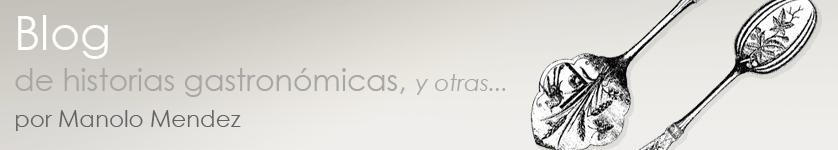Desde hace ya bastantes años -desde que los japoneses sentaron plaza en el Mediterráneo como compradores al alza de atún rojo- la vieja especie migratoria está que agoniza. Los biólogos marinos no han dejado de alertarnos sobre este angustioso problema, pero los gobiernos de toda la cuenca nada han hecho, de eficaz, para poner coto a la carnicería atunera, que amenaza con acabar literalmente con esta vieja especie, de seguir así, en muy pocos años.
 |
| Tradicional almadraba gaditana |
Y alguno habrá que cuestione el alcance trágico de la amenaza, argumentando que el atún rojo viene siendo capturado con regularidad, y en las mismas zonas tradicionales, desde hace más de tres mil años. Cierto que sí, pero acaso no sepa que el inocente arte de la almadraba, a pesar de las sanguinolentas imágenes que nos depara cada año, es un método al fin selectivo y bastante respetuoso, ya que permite que miles de ejemplares, con todo, pasen de largo sin caer en su laberinto. Lo grave, lo realmente trágico, lo que muchos no saben, es el método, absolutamente criminal, que se está utilizando de unos años para acá en las zonas del corazón mediterráneo, fuera de las aguas jurisdiccionales, justamente dónde han descubierto que la especie se concentra cada verano para su reproducción. Allí, entre Sicilia y Túnez, en una amplísima zona, los atunes son pescados por miles en gigantescos cercos. Ya ni siquiera se utilizan garfios para cazarlos e izarlos a los barcos: directamente son tiroteados desde helicópteros… Es una carnicería bárbara, espantosa y fuera de toda jurisdicción nacional. Un crimen que, de seguir así tan sólo unos años más, hará desaparecer definitivamente los atunes de nuestra cuenca mediterránea. Tan cierto, y tan claro, como eso. Porque, como abajo les contamos con más amplitud, esos atunes que llegan cada primavera, se reproducen en el verano, y han de poder retornar al Atlántico, a partir de septiembre, en el viaje de vuelta, vital para la renovación de su ciclo biológico. ¿Y qué ocurre -y qué ocurrirá- si no pueden volver porque son esquilmados antes de iniciar el retorno?... Pues que el atún se acaba, definitivamente, sí, a plazo fijo y de modo inexorable, al menos en lo que hace al nuestro, ancestral, mediterráneo.
De que todos tomemos conciencia del problema depende la solución, que aún cabe. Por eso celebramos la muy reciente noticia de que más de medio centenar de empresas, importantes todas ellas, unas en el ámbito de la distribución alimentaria y las grandes superficies, otras en el negocio de las cadenas de restauración, han decidió dejar de comercializar este pez durante un período de moratoria, hasta que se recupere su población. Y aplaudiremos también -ojalá que se produzca- que en el marco de la reunión anual de la Comisión para la Conservación del Atún Atlántico, que estos días se celebra en Paris, en la que se negocian las capturas de atún para 2011, se adopten acuerdos tan razonables como prohibir de una vez la pesca en las zonas de reproducción, y acordar al tiempo una reducción significativa de la actual cuota permitida, de 13.500 toneladas.
Si quieres conocer más sobre el atún rojo, escucha esta grabación de mi pasada etapa radiofónica, en RNE, cuando presentaba el mini-espacio "A Mesa y Mantel", en R5. Todo Noticias
 |
| Vista aérea de los criminales cercos que se están usando para esquilmar el atún rojo |
Igualmente, y ya apuntando directamente a nuestro propio gobierno, habría que modificar, por trámite de urgencia, la normativa actual respecto de la identificación correspondiente a los contenidos reales de los enlatados. Los grupos conservacionistas vienen denunciando que el sector conservero español tiene por costumbre incluir distintas especies de atún en la misma lata, lo cual entienden que representa, entre otras nefastas consecuencias, perpetrar un “fraude” informativo para el consumidor. Denuncia, ésta, a la que la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas, ANFACO, responde con el argumento de que la legislación española actual no obliga a distinguir qué especies hay en la lata… Flaco argumento. Pero, si por eso es: oblíguese.
Si quieres conocer más sobre el atún rojo, escucha esta grabación de mi pasada etapa radiofónica, en RNE, cuando presentaba el mini-espacio "A Mesa y Mantel", en R5. Todo Noticias