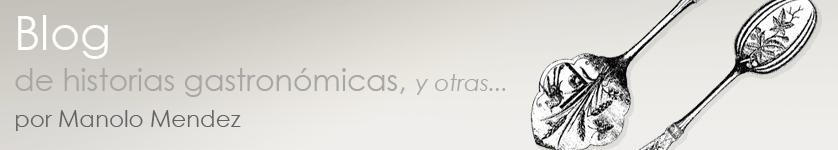La pasta, en sus diferentes variantes, fideos, macarrones, spaguettis, canelones, tallarines, y demás, es hoy parte integrante de la dieta universal. En todas las áreas geográficas, y en todos los países, la incorporación de la pasta a sus menús tradicionales y familiares es un hecho cotidiano que cuenta ya con siglos de historia. Aunque, claro está, con diferentes gradaciones en cuanto a la intensidad de su presencia y frecuencia en la dieta. Los italianos, que pasan por ser sus inventores –aunque de ello hemos de contarles ahora- se acercan, en cuanto a consumo, a los 40 kilos de pasta por persona y año; suizos y franceses les siguen, aunque ya a gran distancia, con algo menos de 10 kilos; alemanes y norteamericanos, andan por ahí, en esa escala de los 7/8 kilos. ¿Y los españoles? Pues, muchísimo menos, infinitamente menos: unos 4/5 kilos por persona y año.
Y ahora esa peliaguda cuestión ¿Inventaron realmente los italianos la pasta? Pues, por no agraviar ni soliviantar a nuestros hermanos mediterráneos –que en eso se ponen muy “bravos” ante cualquier duda que pueda planteárseles al respecto- podemos convenir que sí. Desde luego, lo que no cabe negarles es su condición de grandes difusores universales de la pasta y su formulación culinaria al gusto de hoy, según su modelo. Otra cosa es lo de la “invención”. En ese terreno, para el que no cabe, en rigor, más que la aportación que puedan darnos documentos históricos, la italianidad de la pasta es muy difícil de demostrar. De hecho, de una parte sí hay constancia histórica documentada de que la cocina china, con varios miles de años de antelación, ya usaba de un producto muy similar, aunque, eso sí, no elaborado partiendo del trigo sino de otro cereal, el suyo, el arroz. Los famosos “rollitos de primavera”, por ejemplo, que son antiquísimos, están envueltos en una inequívoca suerte de “pasta”. Y, véase qué curioso, según la leyenda, fue Marco Polo quien se trajo de China el invento de la pasta. Pero de tal hecho y circunstancia, no hay ninguna constancia documental fehaciente. De ser cierto, habría ocurrido allá por el siglo XIII, que es el tiempo en el que se enmarca el célebre viaje del veneciano. Sin embargo, lo que es históricamente más probable y está fehacientemente demostrado, es que el mundo árabe de Medio Oriente, y probablemente también de nuestra Al-Andalus, conocían ya desde bastantes decenios antes las aplicaciones culinarias derivadas de esa amalgama esencial de harina de trigo en agua que es, en definitiva, base fundamental de todas las pastas.
Con bastante fundamento y probabilidad, fueron, pues, los árabes, más que le pese a Marco Polo y a sus exégetas, quienes, a través de Sicilia, llevaron el conocimiento primigenio de la pasta a la Península Italiana. Desde luego, en lo que atañe a nuestra Península Ibérica la vía de introducción árabe no ofrece ninguna duda, como bien lo demuestra el hecho de los nombres que entre nosotros tuvo, correspondientes a su más antiguo formato: la aletría y los fideos, que, ciertamente y en realidad, son una y la misma cosa.
La palabra alatría, o aletría, es inequívocamente un término de raíz hispanoárabe –mozárabe, por más precisar-. Esa antigua denominación, aletría, cayó en desuso hace ya muchos siglos, aunque todavía hoy pervive como denominación de eso mismo, de los fideos, en la lengua sefardí. En cuanto al término “fideo”, que prosperó al fin, sustituyendo al anterior, se trata –según los lexicólogos- de un murcianismo, derivado del verbo “fidear”, que viene a significar algo así como crecer, sobrepasar un molde, lo cual, obviamente, tiene su fundamento y razón de ser en esa cualidad que le es propia a todo tipo de pasta, cual la de aumentar de tamaño con la cocción. Y, en fin, dejémoslo aquí por hoy; no hagamos nosotros de este comentario, obligadamente breve, por descuido de extensión una “pasta plasta”. Buen provecho.