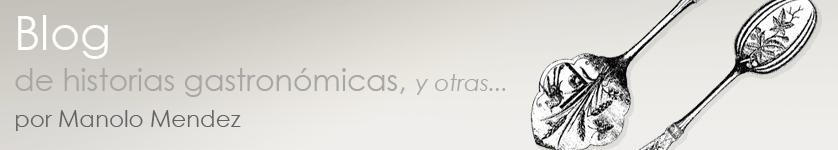Doscientos veintidós años, exactamente, se cumplen hoy de aquel memorable, literario y, sobre todo, cinematográfico “motín”, además de histórico. Los hechos, que al menos en cuatro versiones de mérito hemos visto recreados en la gran pantalla –sin duda, la más memorable la “Rebelión a bordo” rodada en 1935, con Charles Laughton y Clark Gable en los principales papeles-, siguen todas ellas la pauta argumental del principal de los tres relatos literarios que se hicieron en su tiempo de aquellos hechos: la crónica-novela precisamente titulada así, “Rebelión a bordo”, escrita por Nordorff y Hall. Los otros dos libros de referencia ciñen su argumento, además del motín, con más atención a las otras dos peripecias consecuentes: una, la odisea del capitán Bligh, al que los amotinados dejaron abandonado en medio del océano, en una falúa, logrando milagrosamente sobrevivir y llegar a Inglaterra. Y el otro libro, publicado bastantes años después, el que nos cuenta la suerte que acaeció con los proscritos amotinados.
 |
| Rebelíon a bordo (1962) |
Con la síntesis de los tres –de estas tres fundamentales facetas- venimos a recrear hoy, en esta página de "...Y Otras" (historias), la extraordinaria peripecia del “Bounty” y su tripulación. Y decimos “el” Bounty, y no “la” Bounty, atendiendo a la veraz conseja de las gentes marineras, que insisten siempre, aunque con muy poca eficacia y efecto, en que “la mar es femenina,…y los barcos siempre masculinos”. En todo caso, en éste en concreto, tal error de género nos parece a tal punto extendido y consolidado, que más parece que habrá que darlo por imposible. Vamos, pues, con aquella “Rebelión a bordo”: el Motín del “Bounty”...
 |
| La Bounty (1984) |
Empecemos por decir que, aunque muchos lo califican de fragata –y así se recrea también en las películas-, el “Bounty” no era, en realidad, un navío de tan airoso porte. Se trataba más bien de un transporte mal armado, que venía de ser adaptado en su estructura para la misión que iba a cumplir, y que no era otra que navegar hasta Tahití, en el Pacífico sur, y recoger allí un cargamento de cepas del llamado “árbol del pan”, que el gobierno británico pretendía replantar en sus posesiones de las caribeñas Indias Occidentales, con la previsión de alimentar con sus agigantados frutos a las cada vez más numerosas colonias de esclavos negros. Para esa misión, el “Bounty”, de 218 toneladas, tres palos y 90 pies de eslora, había sido modificado agrandándole la bodega y transformando el amplio camarote de popa en invernadero y jardín para albergar los esquejes. Otra característica novedosa del barco es que su casco había sido recubierto con placas de cobre, para reforzar su estructura de cara al difícil paso del Cabo de Hornos. En cuanto a su armamento, era más bien escaso, apenas testimonial: 4 cañones de cureña de 10 libras en el alcázar, y 8 culebrinas de 3 libras repartidas en las bordas y la proa.
 |
| William Bligh (retrato de 1814) |
El capitán asignado al mando de la misión era un veterano de agrio carácter, el teniente de navío William Bligh. La tripulación la integraban en total 45 hombres que, por las circunstancias de la modificación sufrida por el buque, debieron sufrir unas condiciones de notable hacinamiento; y eso que el Almirantazgo había denegado la petición de Bligh de que fuera embarcado también un pequeño destacamento de infantes de marina.
El 28 de noviembre de 1787, el “Bounty” se hizo a la mar desde el puerto de Porsmounth. Desde el primer momento, el capitán Bligh dio muestras de la rigurosa intransigencia de su carácter, empezando a menudear los castigos ante la más mínima trasgresión.
 |
| En el astillero, el barco construido expresamente para la película de 1962 |
William Bligh tenía ya esa acreditada fama de “duro intransigente” desde sus anteriores mandos. Había navegado a las órdenes del mítico capitán Cook, de quien había aprendido a ser más pródigo en los castigos que en las recompensas. Su origen era humilde; un hombre hecho a sí mismo, con sus galones ganados por experiencia, sin previo paso por academia. Todo lo contrario que su segundo, Christian Fletcher, un joven de 24 años, alto y bien parecido, alegre de carácter y mujeriego impenitente, vástago de una familia rica e ilustrada de Cumberland. El choque y enfrentamiento entre ambos se antojaba inevitable.
 |
| Christian Fletcher |
La primera controversia ya surgió al poco de zarpar, cuando Bligh, contraviniendo las órdenes recibidas, decidió evitar el Cabo de Hornos y poner rumbo hacia el sur para, rodeando África por el Cabo de Buena Esperanza, internarse en el Indico y navegar hacia Tahití a través del Pacífico.
En septiembre de 1788 llegaron al fin a Tahití. Allí se dispusieron a la tarea de recoger y almacenar los esquejes del árbol del pan. Pero la estancia había de resultar singularmente tentadora para la tripulación, por la fácil y calurosísima acogida que les brindaron las guapísimas tahitianas. El trabajo se distraía por ello, y muchos marineros se perdían durante días en aventuras amorosas. Bligh se indignaba con esta situación, que trataba de atajar con el recurso del látigo.
 |
| fotograma del recibimiento en Tahití |
Los ánimos se fueron agriando en una lenta y progresiva digestión; y no mejoraron, sino lo contrario, cuando el capitán dio por concluida la carga y ordenó el reembarque para el regreso.
En esa ruta de vuelta hacia las Indias Occidentales, el 28 de abril de 1789 se produjo el motín. Fletcher y un grupo de conjurados se hicieron con las armas y se adueñaron del barco. El capitán Bligh, junto con un grupo de incondicionales que quisieron acompañarle, en total 19 hombres, fueron abandonados a su suerte en una pequeña falúa de seis metros, dejándoles para su improbable supervivencia 150 libras de galletas, 16 trozos de buey salado, 6 cuartos de ron, 6 botellas de vino, 28 galones de agua (es decir, unos 127 litros) y cuatro machetes como único armamento, así como también el sextante del capitán. Y allí les dejaron, a más de 3.000 millas de la tierra más próxima, la isla de Timor. Pero contra todo pronóstico, el capitán Bligh y su sextante lograron completar ese enorme recorrido, y salvarse, aunque a costa de perder en la odisea a 6 hombres. Finalmente, de Timor pasaron a El Cabo, y desde allí volvieron a Inglaterra, donde denunciaron lo acaecido.
 |
| abandonados en mitad del Pacífico |
Entre tanto, Fletcher y sus amotinados regresaron a Tahití. Una vez allí, permitieron que quien quisiera decidiera su suerte. Los que se creían menos comprometidos con el motín, en total 10, decidieron desembarcar y quedarse en la isla, confiando su suerte al juicio que, sin duda, habría de hacérseles cuando fueran capturados. Fletcher, con otros ocho amotinados –los más significados en la rebeldía-, sabedores de que para ellos no cabía la esperanza de perdón, decidieron cargar con todo lo que pudieron las bodegas del barco, y partir con él en busca de algún refugio ignoto y seguro. Eso sí, cada uno de los nueve ingleses se llevó con él a una tahitiana. Además, también embarcaron a seis nativos con otras tres mujeres y una niña recién nacida hija de una de ellas. En total, 28 zarparon en el “Bounty” en busca de ese refugio de salvación.
 |
| fruto del "árbol del pan" |
Y el refugio que les pareció ideal lo hallaron en un islote deshabitado, de apenas 5 kilómetros cuadrados, no muy distante de Tahití. Su nombre era Pitcairn, y para más felicidad, Fletcher advirtió que su situación estaba erróneamente marcada en las cartas, es decir, que no figuraba en el mapa donde realmente estaba. Así que la decisión no ofreció la menor duda. Desembarcaron los pertrechos, incendiaron y hundieron el barco, y se internaron en la isla dispuestos a vivir allí paradisíacamente con sus tahitianas.
Pero la desgracia no tardó en sobrevenir: al poco de haberse instalado murió la nativa elegida para él por uno de los marinos, un tal Quintel. Y ocurrió que éste, recién “enviudado”, no quiso conformarse con su suerte, y exigió una nueva mujer, le daba lo mismo cualquiera, de los tahitianos. Éstos, claro está, no aceptaron pasar por ello, y una noche atacaron a los ingleses, matando a cinco de ellos, incluido el propio Christiam Fletcher, y dejando también malherido a Alexander Smith, llamado a ser, finalmente, el último sobreviviente del grupo.
 |
| réplica del "Bounty" |
Pero, vayamos por partes. Quedaban, pues, 4 ingleses (entre ellos Quintel y el herido Smith) que, acosados por los nativos, se vieron obligados a refugiarse en la jungla. Pero las tahitianas, bien se ve, les habían tomado querencia, o, en todo caso, les preferían a sus paisanos. El resultado fue que la ayuda de aquellas nativas resultó determinante, porque, primero, les llevaban a los marinos al bosque provisiones para sobrevivir, y, finalmente, cumpliendo su encargo, asesinaron a los seis paisanos tahitianos.
 |
| Islote de Pitcairn |
Tras el crimen de encargo, el grupo volvió de nuevo a la placidez ordinaria de la vida paradisíaca. Pasaron los meses sin ninguna novedad, hasta que un día, el escocés William McCoy les sorprendió con un invento artesanal en el que había estado trabajando con toda discreción: había logrado construir un rudimentario alambique, y con él comenzó la producción de un brutal licor de bayas silvestres. A partir de aquel día, las borracheras fueron, al parecer, épicas, y concluyeron cuando el propio McCoy, en pleno “delirium tremens”, se arrojó por un precipicio.
Ya quedaban sólo 3, cuando el desgraciado Quintel “enviudó” de nuevo, y quiso ensayar el mismo sistema de su viudez anterior: quería otra mujer. Pero esta vez la que quería era la de uno de sus compatriotas, Edward Young. Éste, y Smith (que ha cambiado ya su nombre por el de John Adams) deciden que “de eso nada”, que “hasta aquí hemos llegado”, y optan por cortar por lo sano –nunca mejor dicho- ya que liquidan al obsesivo Quintel a hachazos. Poco tiempo después, casi inmediatamente, Young también fallece, víctima del asma. Queda pues sólo en la isla, como único hombre, John Adams, rodeado de mujeres y de unos niños que ya han nacido, aunque ninguno de ellos es suyo.
Y pasan los meses, y los años. En Inglaterra, los diez amotinados que se habían quedado en Tahití, luego de haber sido hechos prisioneros y trasladados a la metrópoli, fueron juzgados sumariamente. Tres de ellos fueron finalmente condenados y colgados de las vergas del “Bruwick”, en el puerto de Portsmouth, en septiembre de 1790
En su isla de Pitcairn, John Adams experimenta ahora una mudanza total de carácter y de vida. Sigue obsesionado por el miedo a la aparición de un buque británico. Con aquellos jóvenes que ya van creciendo y haciéndose adultos, emprende una frenética labor de proselitismo cristiano, según los más estrictos y puritanos mandatos de la Biblia. El poblado, que va creciendo, se llama, como no, Adamstown. Y allí ejerce él una dictadura paternalista, autorizando los matrimonios de aquellos jóvenes y distribuyendo según su inapelable criterio la propiedad de las parcelas cultivables.
Sin embargo, nada conoce el mundo de esta peculiar sociedad, de este pequeño reino fundado por Adams. Hasta que, en 1808, recala allí el primer barco occidental, el norteamericano “Topaz”, cuyo capitán da cuenta de la historia a los británicos, aunque significando que la comunidad vive en un orden moral y de civilización extraordinario merced a la labor de John Smith.
 |
| máscarón de proa de la réplica |
No será, no obstante, hasta 1814 cuando, con el indulto gracioso de la Corona, recalen en el lugar los dos primeros barcos británicos, que trasladan a Smith el perdón real y anotan la magnificencia de la colonia, que ya alcanza el número de 46 individuos, 38 de los cuales han nacido en la isla. Finalmente, la vida de John Adams se extingue en 1828, víctima de unas fiebres desconocidas que han traído a la isla unos balleneros, y que ha provocado una epidemia.
En un apéndice curioso, completaremos la historia contándoles que, años más tarde, en 1831, cuando el número de habitantes del islote sumaba ya más de ciento cincuenta, el gobierno británico decidió trasladar la comunidad a Tahití. Y ocurrió –a tal punto resultó eficaz y duradero el régimen de estricto puritanismo impuesto por John Adams- que al llegar a Tahití el grupo se escandalizó hasta tal punto por la licenciosa vida sexual que allí vieron, que suplicaron al gobernador ser devueltos a su islote, aunque tuvieran que sufrir en él estrictas restricciones de agua y de otros alimentos.
Por otra parte, el capital Bligh, superado el proceso judicial, hizo carrera hasta alcanzar el grado de almirante. Entre 1805 y 1808 fue gobernador de Nueva Gales del Sur, cargo del que finalmente tuvo que ser destituido tras enfrentarse con los colonos con su característica intransigencia.